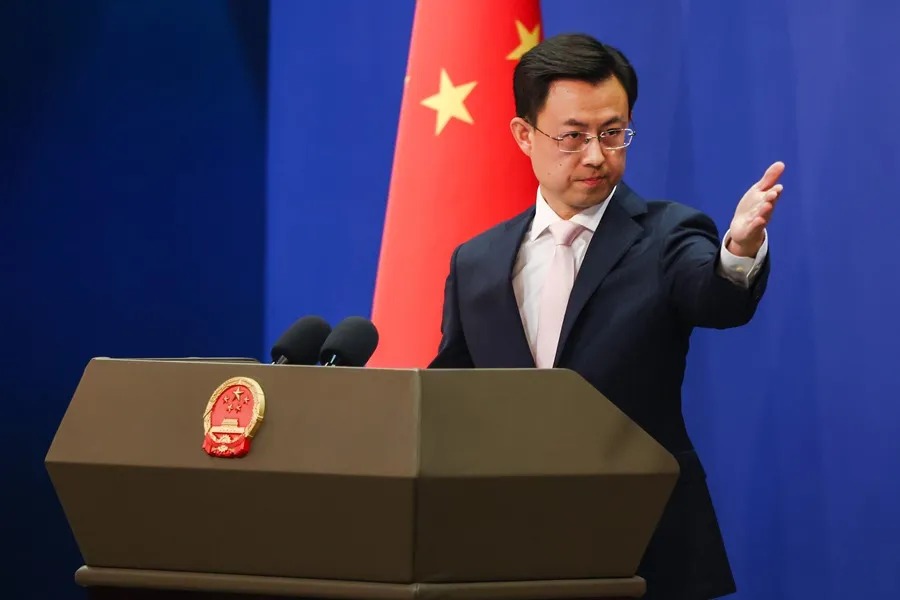La corrupción administrativa es un grave ilícito contra el Erario que, al paso del tiempo, en gobiernos posteriores a la muerte de Trujillo, ha sido entendida como un mal sistémico difícil de erradicar, al extremo de que Balaguer como presidente afirmaba que se detenía en la puerta de su despacho.
Prácticas dolosas en recintos militares y policiales, que afectaron al gobierno sietemesino de Bosch, en 1963, sobornos en compras y contrataciones públicas en la Era del PLD, incluidos casos como los Tucano y Punta Catalina, hasta recientes hechos en la administración de Abinader, los ejemplos abundan.
Las repeticiones de mecanismos defraudadores de las finanzas públicas parecen ser “normales” para quienes detentan el poder político porque hechos pecaminosos, evidenciados por el rumor público, en redes sociales y medios de investigación periodística, son revelados pero se quedan sin proceso ni sanción.
Llama la atención que en los 20 años de administraciones del PLD, hasta 2020 y pese a existencia del andamiaje jurídico necesario para combatir ilícitos, fue más que notorio el pillaje de recursos estatales y el surgimiento de una clase económica nueva, surgida del ejercicio del poder público, que superó los “200 nuevos millonarios” a los que aludía Balaguer como reflejo de la corrupción.
A partir del gobierno de Abinader se refleja una nueva actitud de persecución y sanción a la corrupción “del pasado” afectando personajes de la Era del PLD, sin embargo, el propio actual mandatario ha sufrido la decepción de que colaboradores cercanos también padecen la misma patología delictiva.
Los mecanismos persecutores y sancionadores de la corrupción están en la mirilla pública, enfrentan un reto histórico, necesitan vencer la lentitud y lenidad judicial, agilizar y concluir procesos, ganar credibilidad y devolver la esperanza colectiva de que no haya impunidad y se castigue el robo al Erario.