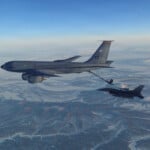En lo económico, las cosas no podían ir peores. Ella y su esposo estaban al borde de la desesperación. Después de una época de relativa prosperidad, todo parecía derrumbarse. Habían logrado construir una pequeña casita para liberarse de un alquiler que calificaban como dinero perdido.
Se hacía cada vez más difícil pagar la matrícula escolar de cuatro niños. Cuando se iniciaba el año lectivo, era inevitable endeudarse para dotar los descendientes del montón de útiles exigidos por el centro, muchos de los cuales permanecían nuevos al concluir el ciclo.
Estaba agotándose su capacidad de tomar dinero prestado, y de tanto ofrecerlo como garantía, su diminuto inmueble no podía continuar siendo soporte de nuevos préstamos. Al contrario, veían cada vez más probable tener que recurrir a venderlo para pagar sus compromisos, con muy poca esperanza de que le sobrara algo. Aquel panorama los tenía deprimidos.
Ella era una emprendedora por naturaleza y siempre estaba ocupada impulsando nuevas ideas que le permitían contribuir a sufragar las necesidades perentorias de una familia constituida por seis personas, más quienes de manera ocasional les ayudaban a llevar la carga de un hogar que demandaba mucha atención.
Comida, limpieza, lavado, planchado para una sola persona que, además, contribuía en las tareas de sus hijos y salía a trabajar, era un fardo tan pesado que hacía sucumbir la más decidida actitud.
Supo que en el pueblo se iba a realizar una feria durante una semana, en la cual, pagando una suma de dinero, se podían ofrecer en venta productos de diversa índole. Los improvisados comercios se instalarían en la parte frontal y en marquesinas de muchas casas cuyos propietarios las habían cedido como forma de colaborar con la causa.
Se fue a Constanza a conversar con el dueño de un vivero. Le propuso que pagara el derecho de instalación; que le facilitara un inventario atractivo y que dividieran las ganancias en un 50% para cada uno. Así lo acordaron. A ella le correspondió una de las viviendas mejor ubicadas del pueblo y tenía una gran ilusión con los resultados que obtendrían.
Atribuyó al primer día el fracaso del estreno. Empezó a inquietarse cuando el panorama continuaba igual. El quinto día se le apareció el dueño de las plantas. Al observar la desolación del improvisado negocio, se lo dejó caer de golpe: Debemos compartir los gastos que todo esto me ha generado. Fue el final de su optimismo.