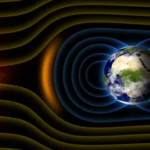La casi totalidad de los que publicamos obras literarias hemos sufrido últimamente una notable disminución en las ventas.
Es harto sabido que el mundo de hoy es digital, y que esto se refleja en las diversas manifestaciones del humano acontecer.
Hasta mediados de la década del noventa los libreros mantenían sus empresas con cierta estabilidad económica, aunque no con las ganancias de otras vertientes del comercio.
Pero con la vertiginosa irrupción de la tecnología virtual, en los países de todos los continentes han ido a la quiebra innumerables librerías y periódicos.
Mi afición por la lectura de obras literarias fue precedida por una admiración infantil por esa magnífica creación del escritor norteamericano Edgar Rice Burroughs Tarzán de los monos.
En el año 1948 escuchaba de lunes a viernes en la radio de la familia Cotes Juliao, a la una de la tarde en una emisora cubana las aventuras del llamado rey de la selva.
Eso me condujo a pedirle mediante carta el año siguiente a los Reyes Magos siete obras del personaje que leí con sumo interés desde que cayeron en mis manos.
Apenas las había concluido, cuando mi prima la actriz y declamadora Lucía Castillo comenzó a prestarme con regularidad obras literarias de su pequeña biblioteca hogareña.
Una de ellas, Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, la adquirí años después, releyéndola un par de veces.
El establecimiento de una biblioteca circulante en mi barrio, con préstamos de libros de variado género, en los inicios de la década del cincuenta, contribuyó al afianzamiento de mi vocación literaria.
De ahí nació mi admiración ferviente por el escritor ruso León Tolstoy, cuyas novelas Ana Karenina, Resurrecciñon, y La sonata a Kreutzer me impactaron de tal forma, que sólo interrumpía su lectura para cumplir con mis más perentorias obligaciones cotidianas.
A ellas siguieron obras de Víctor Hugo, Alejandro Dumas padre, el español Azorín, el iconoclasta colombiano Vargas Vila, el inmortal vate Nicaragüense Rubén Darío, y más tarde los consagrados dominicanos Juan Bosch, Pedro Mir, Salomé Ureña, Pedro Henríquez Ureña, y los inmensos poetas latinoamericanos Pablo Neruda, Nicolás Guillén y César Vallejo.
En el trepidante mundo actual del avance tecnológico acelerado, nos encontramos con una juventud que vuelve las espaldas a los clásicos de la literatura universal, a los autores musicales del género sinfónico, y hasta a la melodía suave y la letra romántica del bolero.
Por el contrario se extasía hasta el arrobo con géneros musicales de reciente data, que hieren sensibles oídos adultos, carentes de letra motivacional, y muestran un inaudito desinterés por los avatares del acontecer mundial.
En los años en que escribía mis columnas con temas costumbristas de contenido humorístico, era abordado en calles, salas de cine y establecimientos comerciales, por jóvenes que exponían opiniones valederas sobre esos artículos.
Hoy que escribo en este periódico, ocho de cada diez personas que me hablan sobre mis artículos son de edad madura, y me leen desde los años en que escribía mis Estampas Dominicanas en la desaparecida revista ¡Ahora!
Los libros de poesía languidecen en los estantes de las escasas librerías que sobreviven luego de la desaparición de la mayoría de ellas, y he escuchado a jóvenes de ambos sexos hacer mofa frente a alguien que recita versos.
Un enamorado que contrate a un guitarrista para que entone canciones ante la puerta de la morada de la mujer cuyo corazón quiere conquistar es un personaje que ya no encuentra cabida ni en las telenovelas románticas.
La sequía sentimental imperante en el mundo tecnologizado de hoy es en parte el resultado de la orfandad lectoral que se cierne sobre la sociedad erigida por el animal pensante.
Una lacerante realidad que podría darle categoría de verdad irrefutable a la tan repetida como cuestionada frase que afirma que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Un acertado final para estos mal hilvanados pensamientos impregnados de nostalgia, de un incurable sentimental octogenario.