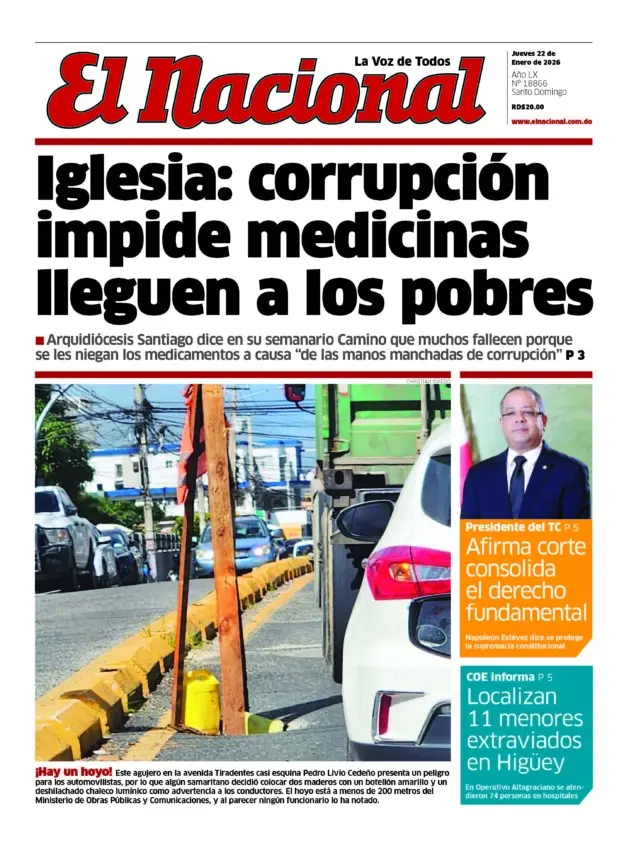Cuando las piedras eran blancas en la futura ciudad de Santo Domingo, los panoramas de vida fuera de sus costas eran momentos de turbulencia continental por las fuerzas invasoras que cruzaban el entonces sin nombre mar de las tinieblas, más tarde bautizado océano Atlántico. Se trataba del inmenso océano que sirvió como camino de la conquista de la mayor posesión de territorios y pueblos, con los cuales España aumentó su poderío a nivel mundial.
La mesa estaba servida, los comensales hambrientos y en el nuevo continente veían impotente como caían uno tras otro los estamentos que formaron durante siglos los valores sociales de los pueblos: la religión, la política, la sociedad, la economía y en fin, la vida de todo un continente.
Después de haber pasado el periodo ovandino, la condición de la ciudad incipiente de Santo Domingo entró en una especie de letargo, puesto que hubo directrices que marcaron no sólo la ciudad con su eje norte-sur sino también las piezas angulares (edificios) que debían alojar y ayudar a construir la política económica social de un nuevo régimen que gobernaría a Santo Domingo y a toda América.
A su vez, Santo Domingo era la plataforma de invasión de España en América y su primera colonia era una pieza fundamental del apoyo que necesitaban las grandes avanzadas que ya habían penetrado las ciudades mayas, incas, aztecas y todos los grandes y pequeños reinos del nuevo continente.
El gran artífice de ese gran prodigio de conquista fue el rey Fernando El Católico, que estaba como cabeza en el reino de España, primero dándole fin a ese periodo doloroso de la reconquista de la península Ibérica.
Para lograr esta finalidad unió los reinos de Castilla y León, logrando así la fuerza militar necesaria para enfrentar a los moros que ya habían cumplido ocho cientos años de ocupación del territorio ibérico, quien con la rendición de Granada terminó la ocupación islámica.
El destino estaba de su lado, puesto que patrocinó conjuntamente con la reina Isabel el viaje a lo desconocido, propuesto por Cristóbal Colón, el cual le dio paso al descubrimiento de América.
Primero ocurrió la sorpresa que aguardaba en ese territorio desconocido, pero pasada la emoción del descubrimiento se comenzó a dimensionar con estupor la magnitud del mismo.
Ya para el 1493, un año después del descubrimiento, se firmó el Tratado de Tordesillas, que establecía el compartimiento del territorio descubierto con Portugal, para así anular a la gran potencia marítima y poder darle paso a la inmensa tarea de conquistar y evangelizar a América comprendida entre la Florida al Norte y la península más al sur, que hoy es Chile.
Para llevar a cabo lo que definiríamos como la gigantesca empresa o territorio desde el cual comenzar el punto de apoyo al que se refiere el proverbio italiano que reza «dame un punto de apoyo y con él levantaré el mundo», se escogió a la ciudad de Santo Domingo, pero había que mandar a alguien con las condiciones políticas y militares necesarias, visión de su misión para poder llevarla a cabo y con un vínculo con la Iglesia. La elección recayó en fray Nicolás de Ovando.
¡Qué acertada fue la selección!, la cual se cumplió en apenas diez años. Pacificó la isla española y creó toda la estructura para que desde este minúsculo punto perdido en el mar Caribe partieran todas las fuerzas para llevar a cabo la conquista de América. Pasado el ciclo de preparación, el proceso continuó y otros fueron los objetivos.
La importancia política de Santo Domingo (La Española) fue menguándose poco después del primer tercio del siglo XVI hasta casi eclipsarse después de la invasión de Drake, produciéndose después del periodo ovandino una lasitud en la ciudad.
La frontera en el lado Oeste tenía como límite la futura ubicación del hospital de San Nicolás de Bari (1533-1552) y no había trazados de calles y los terrenos sólo eran caminos y solares.
La frontera conventual
Se produjo un hecho urbano que marcó la Ciudad Colonial, definido su lado oeste por un periodo de tiempo que le dio una característica que no se produjo en ninguna otra parte y que hemos llamado La Frontera Conventual, formada por la Iglesia y Convento de San Francisco (1544-hasta después 1555) en el extremo Norte. En el lado sur estaba la Iglesia y Convento los Domínicos (1524-1535) y en un lado del camino que partía del conjunto de los Dávila hacia el Oeste estaba el conjunto de la Iglesia y Convento de las Mercedes (1527 hasta antes 1555).
La ubicación de las naves de las iglesias de los Domínicos y de Las Mercedes estaban orientadas según un eje Este-Oeste teniendo la peculiaridad que el ábside estaba orientado hacia el Este y hacia el Oeste la fachada principal y una pequeña plaza.
En el caso de la iglesia de San Francisco, el eje de la nave fue Norte-Sur, con la peculiaridad de que la entrada del convento estaba unida a la fachada de la iglesia.
El conjunto de Iglesia y Convento de Las Mercedes fue diseñado y dirigido por el maestro cantero Rodrigo de Liendo.
La iglesia corresponde a un esquema distributivo de gran nave central, con ábside ochavado en el testero, capillas laterales comunicadas entre sí a través de portillos y con fuertes estribos de soporte para el ábside y también en los pies para los campanarios en ambos lados que coincidían con las capillas laterales.
Su esquema estructural es de las bóvedas góticas, chatas de crucería que descargan transversalmente a la nave en arcos ojivales que se apoyan longitudinalmente en gruesos muros. Los muros tienen arcos centrados que permiten la apertura de huecos de acceso a las capillas. Es una estructura modulada de pórtico rígido (arcos, pilastras y contrafuertes).
La clasificación de su estilo es discutible, pero severo como el románico y sus bóvedas originales debieron sentirse flotar sobre los arcos ojivales. Todo el exterior es severo y sobrio.
El frontispicio de las Mercedes en el lado Oeste tiene unas pilastras secuenciadas rematadas con una hornacina. Esta ornamentación había sido introducida por el Bramante.
El portal del lado norte de la puerta está encuadrado por dos columnas y un nicho con un frontón al centro y sobre el mismo un hueco, conforme al lenguaje de formas normativa de la segunda etapa del renacimiento. El cabezal de la puerta es un arco de medio punto y el convento es aún más severo que la iglesia.
El esquema distributivo es de salones longitudinales alrededor del claustro mayor, perteneciente a los monjes, con su atrio correspondiente. La estructura está compuesta por bóvedas de cañón sobre muros de carga y era de dos pisos con un entrepiso de madera, con excepción del esquinero dedicada a la cárcel donde el entrepiso es de bóvedas de aristas.
Había dos claustros, uno para los monjes y otro para los novicios que sólo se comunicaba en la esquina donde estaba la cocina.
Las vicisitudes en la vida tanto de la iglesia como del convento nos las cuentan las piedras en su conversación con el tiempo.