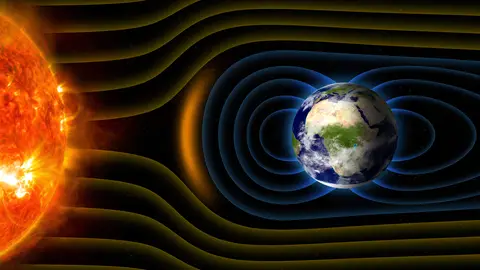Es cierto y se puede afirmar sin temor a equivocación que, aunque ayudado por un mercantilismo y una industria editorial desenfrenada, ediciones de lujo, diversas antologías nacionales e internacionales, cuestionadas o no por sus escasos criterios de selección; el espaldarazo del mecenazgo nacional y las convocatorias cada vez más frecuentes a concursos nacionales e internacionales, en los últimos tiempos “el cuento” ha logrado con cierta justicia colocarse, casi en un lugar preferencial, en el gusto del público debido a que ha habido un mayor foco de interés “en los textos para escolares y en los manuales para escritores” y sobre todo el interés de las casas editoriales y el mercado internacional que ven en el cuento y la novela las posibilidades de jugosos ingresos.
Por eso quiero referirme en lo adelante a las condiciones actuales del cuento dominicano y su posible internacionalización.
Antes que nada se hace necesario aclarar algunas cuestiones sobre la internacionalización y sobre el concepto que a muchos preocupa. Actualmente el concepto de “internacionalización” es un poco inmediatista, sobre todo cuando se habla de la internacionalización de la literatura dominicana o en este caso del cuento Dominicano, o en otro término, lo que obedecería a una idea de política cultural estatal, mercantil, privada o personal sobre la valoración del mismo y sobre lo que vamos a hacer o qué estamos haciendo para que el cuento dominicano se internacionalice.
Debido a esta inmediatez, lo primero que llega a la memoria es que este concepto está sujeto no tanto a una condición de alcance cultural sino de desbordamiento espacial y político.
Me refiero a la espacialidad en relación a la condición de isleños, a la espacialidad como archipiélago, la especialidad en función del Caribe, la espacialidad en función del continente y por último la espacialidad en el caso de las ediciones y traducciones y la conquista de los polos y mercados tradicionales de demanda de la literatura Latinoamericana como el caso de Miami y New York, que representan los puntos de las distintas diásporas.
Por ejemplo ¿Un texto dominicano publicado en Haití, en Puerto Rico o en España es internacional? La internacionalización no sólo es trasladar la idea de la publicación en el extranjero, sino que este concepto abarca una connotación, y una visión mucho más amplia en la que interviene la receptividad del público gracias a la calidad de la obra literaria.
En este sentido la única obra cuentística exportable que hemos tenido en el país es la del maestro indiscutible de la narrativa dominicana del siglo XX: el profesor Juan Bosch, por su aporte señero en la evolución y redefinición del género, desbordando y magnificando los alcances, durante lo que mucho tiempo se entendió como criollismo.
Durante cincuenta años la obra cuentística de Bosch fue objeto de innumerables ediciones internacionales, en los diversos países en los que hizo vida cultural e intelectual. Por ejemplo la edición Chilena de Cuentos de Navidad (Santiago de Chile, editorial Arcilla), numerosas ediciones en Casa de Las Américas en La Habana Cuba en 1979 y 1983; la traducción al francés por Guillermo Piña Contreras y Francoise Morineau de Rumbo Al Puerto de Orígen en 1988; la edición alemana de El Río y su enemigo en el año de 1990, luego esa misma edición fue traducida al francés en 1991.
Me permito el ejemplo de Bosch para reiterar que en la internacionalización de una literatura interviene, como dije al principio, la calidad. La cuentística de Bosch reúne entre otras cosas un poder incuestionable para cautivar y seducir el gusto de los más exigentes lectores, gracias a un manejo impecable del lenguaje y una prosa limpia y depurada de incalculable valor estético y alcances literarios. Salvo el caso que nos ocupa, qué otro aporte hemos hecho en algún momento clave de la evolución del género.
Hasta el momento no podemos remitirnos a ningún otro ejemplo, aunque existan en República Dominicana cuentos aislados de grandes méritos literarios.
En ese sentido merecen una especial atención los cuentos “Más allá del espejo” de Virgilio Díaz Grullón, “La fértil agonía del amor“ de Marcio Veloz Maggiolo, “La viudad de Martín Contreras” de Rafael Castillo Alba y “Ahora que vuelvo Ton” de René del Risco Bermúdez, trabajo que ha merecido el reconocimiento internacional y la inclusión en diversas antologías nacionales y extranjeras.
Fuera de esto ¿Qué hemos hecho?, ¿qué podemos presentar como producto exportable que merezca respeto y reconocimiento y que al mismo tiempo exponga nuestras angustias y nuestras características como pueblo? Para que una literatura sea internacional debe estar en capacidad de provocar, sugerir, seducir y llenar las expectativas de cuantos lectores se interesen por ella, desde el ámbito de la lengua hasta la vertiente temática.
Para que el cuento dominicano sea internacionalizado primero debe ser nacionalizado.
El reconocimiento internacional y la atención que han suscitado en los últimos años, cuentistas mexicanos, puertorriqueños, chilenos y cubanos obedece específicamente en concentrar sus propuestas narrativas hacia el manejo de una visión de lo nacional de la cultura de cada uno de sus pueblos y en proponer una visión del lenguaje en particular.