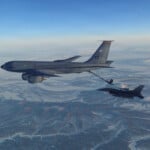El magistrado ejercía su oficio en la época en que los jueces eran frecuentemente trasladados de jurisdicción. Era una de las joyas que, en ese momento, prestigiaban la judicatura dominicana. Culto, íntegro a carta cabal, trabajador, con elevadísimo sentido de responsabilidad. Por eso, cualquier lugar donde fuese asignado resultaba ganador con su llegada.
Cuando le comunicaron su nuevo destino, no sintió especial complacencia. Se trataba de una demarcación pequeña, desprovista de empresas importantes y de convivencia armoniosa. Por todo eso, supuso que no se le presentarían casos interesantes en aquella cotidianidad pueblerina donde la vida transcurría sin prisa.
El deber se imponía y no le quedaba más que acatar la orden, organizar el traslado, con familia incluida, apelar a su incólume ética de trabajo y resignarse en la esperanza de que un nuevo movimiento más auspicioso no tardara en llegar. En esas circunstancias arribó a su nueva sede, sin dejar de pasarle por la mente la interrogante de por qué lo enviaban a un tribunal de escasa actividad, precisamente a él, impartidor de justicia con acrisolada fama. Se consoló pensando que tendría más tiempo para dedicarse a su irrefrenable pasión: Leer.
Poco tiempo después se iniciaron las audiencias. Su sorpresa fue inmediata: Quedaba confirmado que, salvo pocas excepciones, los casos no eran trascendentes. Sin embargo, la solidez profesional de los abogados le impresionó. Eso lo entusiasmó grandemente. Le apenaba la mediocridad y disfrutaba la excelencia desde la grandeza de su espíritu que lo conducía a reconocer los atributos ajenos. Como toda persona auténticamente grande, lejos de temer la interacción con la calidad, prefería mil veces departir con quienes tenían el privilegio de poseerla.
Todavía faltaba lo mejor. Aquella mañana, en el primer rol de las audiencias, subió a estrados un abogado de apellido extranjero, cuyo solo porte llamaba la atención. Desde el propio ofrecimiento de sus calidades, quedó demostrado su dominio pleno del escenario.
Al exponer sus argumentos, resultaba imposible no rendirse ante una elocuencia precisa, que no dejaba de referirse a nada ineludible, pero no se excedía en aditivos sobrantes. El juez, extasiado, se arrepentía de su molestia inicial por el traslado.
Años después, ante el féretro del abogado, su sobrino, también ahijado del magistrado, recreaba aquel episodio lejano donde se produjo el feliz encuentro de dos inteligencias superiores, colocadas al servicio de una consagración profesional absoluta.
Pena profunda la muerte de uno y el retiro forzoso del otro.