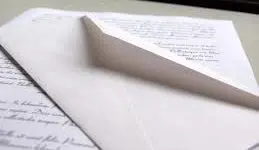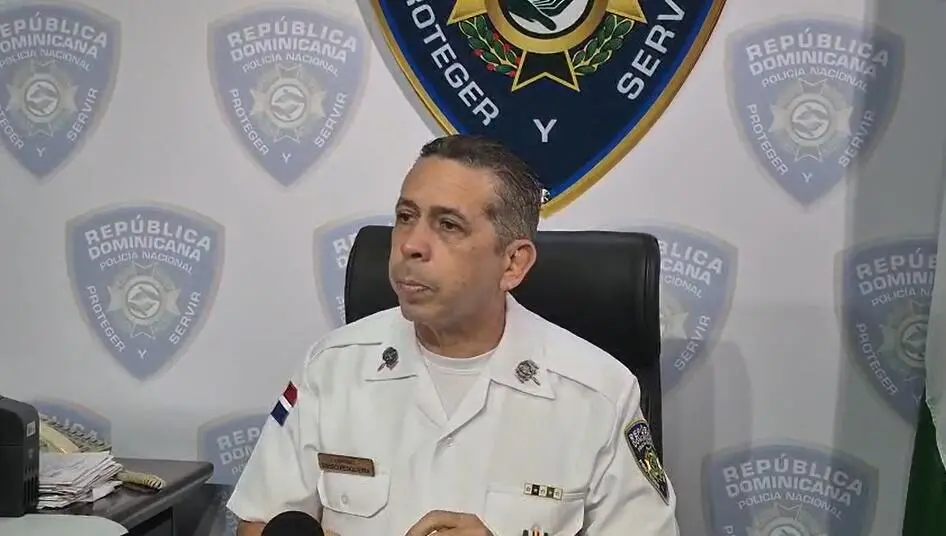El agua es el recurso más esencial para la vida y, a la vez, uno de los más amenazados en la República Dominicana. No se trata solo de un tema ambiental: estamos frente a un problema de salud pública, de justicia social y, en última instancia, de soberanía nacional.
Las señales de alarma están a la vista. Miles de familias en barrios populares y comunidades rurales carecen de acceso regular a agua potable. Los campesinos, pilares de nuestra alimentación, ven sus conucos secarse porque los grandes monocultivos destinados a la exportación acaparan el agua de riego. Mientras tanto, las corporaciones mineras —como Barrick Gold en Cotuí— consumen y contaminan cantidades gigantescas de agua, dejando tras de sí enfermedades, ganado muerto y ríos envenenados.
A esto se suma la amenaza constante de privatización. Desde hace años, gobiernos de distintos partidos han intentado entregar la gestión del agua al capital privado, disfrazando el despojo bajo términos como “modernización” o “eficiencia”. Pero el resultado de esas políticas en otros países es claro: tarifas elevadas, exclusión social y pérdida del control comunitario sobre un recurso vital.
Permitir que el agua pase a manos privadas o corporativas es ceder parte de nuestra soberanía. Sin control público del agua, perdemos la soberanía acuífera; sin agua para el campo, perdemos la soberanía alimentaria; y si nuestros ríos y acuíferos son envenenados, perdemos incluso la soberanía sanitaria, es decir, el derecho mismo a vivir con dignidad.
Pero los efectos van todavía más allá. Cada vez que el Estado se ve obligado a gastar millones en atención médica para comunidades afectadas por agua contaminada, estamos perdiendo recursos públicos que deberían destinarse a salud preventiva, hospitales y programas sociales.
Cada vez que los campesinos pierden sus cosechas por falta de riego, se pierden millones en producción nacional, empleos rurales y capacidad de autoabastecimiento. Cada vez que comunidades enteras son desplazadas por represas, minas o proyectos privados, se pierden viviendas, estabilidad social y el derecho a permanecer en la tierra natal. Y cada vez que las familias son forzadas a migrar, se pierden escuelas, niños en las aulas y jóvenes con oportunidades de futuro.
En el fondo, lo que se está erosionando es mucho más que un recurso natural: es la vida misma del pueblo y hasta su cultura. Porque cuando un pueblo pierde su vínculo con el río, con el conuco y con la tierra, también pierde parte de su identidad, de su historia y de sus tradiciones.
Por: Felipe Lora Longo