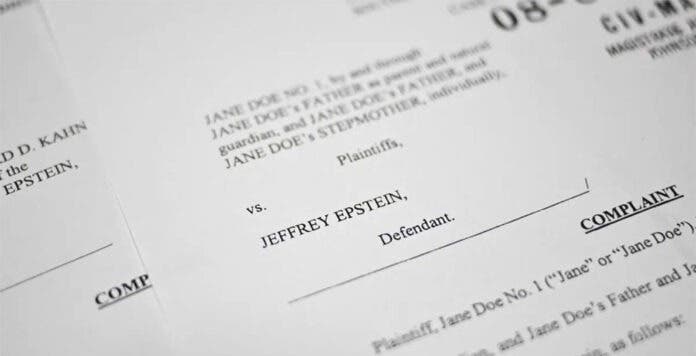Hay algo profundamente corrosivo en el político que ha perdido el valor de su palabra. Aquel que, aún investido del poder público, actúa sin respeto por el cargo que ostenta ni por los compromisos que asume.
No hablamos del error humano ni del cambio legítimo. Hablamos del hábito sistemático de traicionar lo dicho, de mentir con naturalidad, y de construir su carrera sobre una retórica oportunista, ajena a toda convicción real.
La política, en su mejor versión, es el arte de construir acuerdos y servir al interés común. Pero cuando la figura pública hace de la mentira su principal herramienta convierte ese arte en farsa.
El político deshonesto no improvisa por torpeza, sino que actúa con frialdad calculada. Dice hoy lo contrario de lo que prometió ayer, sin el menor rubor, convencido de que la memoria social es corta.
Este tipo de político erosiona las instituciones desde adentro. Cada promesa incumplida, cada palabra sin peso, le resta valor al discurso democrático.
La desconfianza, una vez instalada, es difícil de revertir, pero lo más preocupante del político deshonesto no es sólo su comportamiento errático, sino su capacidad para normalizar la mentira.
Cuando sus contradicciones se vuelven parte de su rutina, cuando su falta de ética ya no indigna, sino que se comenta con resignación, se ha llegado a un punto de quiebre. No se trata de que mienta una vez, sino de que lo haga siempre, sin consecuencias reales.
Detrás de este tipo de figura pública suele haber un entorno que lo sostiene: asesores que disfrazan la mentira de «giro estratégico”. La responsabilidad no es exclusiva del individuo, aunque él sea el rostro más visible del engaño. Hay una cadena de permisividad que hace posible su permanencia.
Un político que miente y se desdice a conveniencia no sólo degrada su imagen, sino que pone en duda todo lo que representa. Si no se puede confiar en su palabra ¿Cómo confiar en su gestión? ¿Cómo exigirle responsabilidad cuando su propio relato es una farsa?
La política necesita menos actores y más servidores. Menos estrategia de supervivencia y más vocación de coherencia.
Recuperar el valor de la palabra empeñada es una condición indispensable para reconstruir el vínculo entre representantes y representados.
Y es que al final, el político que miente tal vez logre engañar durante un tiempo, pero nunca podrá ocultar del todo el vacío de su liderazgo.
Porque cuando todo lo que queda es una voz hueca, lo único que resuena es la ausencia de verdad. Y en política, esa ausencia solo obtiene la pérdida de confianza, que es mucho más difícil de recuperar que cualquier elección.