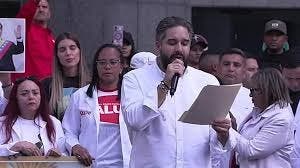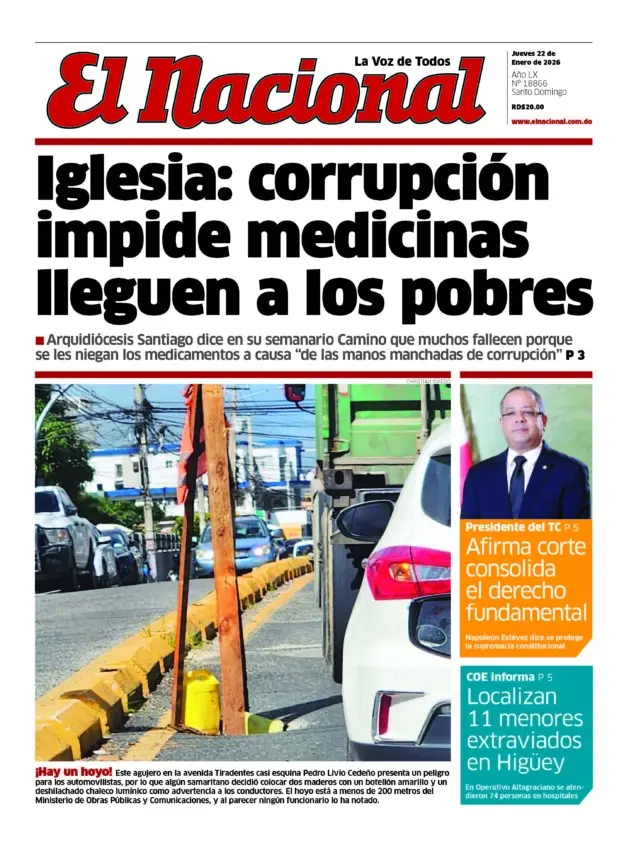La evolución abarcó el barrio de San Carlos que surgió como consecuencia de un asentamiento extramuros identificado como «Pueblo de los Isleños” o “El suburbio de San Carlos”
erwin cott
erwincott1@hotmail.com
La evolución de nuestra ciudad Santo Domingo está íntimamente ligada a ese mundo lejano, formado por los países dominantes de la esfera internacional que juegan a sobrevivir en su ámbito propio, definiendo su futuro y transformando sutil o violentamente, con su enorme área de influencia, nuestras ciudades y nuestro destino.
Para poder entender nuestras urbes debemos estudiar y clasificar a través de los tiempos los aspectos que han gravitado sobre ellas, creando los peldaños que forman la historia urbana, la cual, sin lugar a dudas, es el único camino para comprender nuestra historia.
En el continuo de la vida de las ciudades pasaron vicisitudes que se contemplan en un plano de inmediatez a través de los actores que modelaron los hechos en el escenario de la vida, y olvidando que hay actores, tal vez más importantes que los que vimos en el escenario de los hechos, como lo fue en el caso de las devastaciones y abandono de grandes extensiones de terrenos, realizadas por el capitán general Antonio Osorio, el cual obedeciendo instrucciones de la madre patria, abandonó toda el área norte de la isla desde la región del Cibao hasta la costa Atlántica para dejar campo libre a los piratas y filibusteros que contrabandeaban con los residentes de la zona norte.
Pero no sólo dejaron el negocio del contrabando a los extranjeros que venían con mucha frecuencia a la isla a realizar su comercio (el contrabando se había convertido en un sistema de vida legal para todos bajo determinadas condiciones).
Los habitantes de la isla en la zona Norte estaban totalmente ajenos de que la razón verdadera de proceder a despoblar la zona norte era un argumento producido por el contrabando que se efectuó al abandonar España a nuestra colonia.
¿Era ésta la única razón?
Había surgido otra razón en este caso que era la religión católica, que surgió de parte del arzobispo de Santo Domingo, fray Nicolás Ramos, quien le escribió al rey de España ante el temor que entre los contrabandistas hubiera holandeses que profesaban la religión protestante y que ese aspecto significaba un serio peligro para la evangelización en la colonia y que se podía esparcir por todos los dominios españoles en América y al mismo tiempo podía alterar el proceso de pacificación y desarrollo de las tierras conquistadas.
Esta información produjo la gota de agua que rebozó el vaso y alteró la política monárquica hacia la colonia. El reino español, evaluando diferentes soluciones, escogió como la más válida el abandono de grandes áreas que estaban en contacto con los contrabandistas y procedieron a desalojar de sus tierras a una gran cantidad de hacendados y pobladores de esas áreas.
Todos los desalojados fueron trasladados a Santo Domingo, alterando la demografía y simultáneamente la vida en la ciudad.
Este ejemplo sirve como prueba de cómo se tomaban las decisiones, cuyas realizaciones fueron tomadas a espaldas de la cotidianidad dentro de la isla.
La evolución del urbanismo en la trayectoria en el tiempo de una ciudad en proceso de cambio modifica su tejido urbano, como el caso que nos ocupa, durante el período colonial, debido a la dependencia del sistema político social, donde sus procesos económicos estaban orientados hacia un vínculo con los sistemas de vida con los países colonizadores.
La inquieta Europa en sus luchas intestinas entre los grandes países generó el próximo caso, que a pesar de tener lugar en el continente europeo, tuvo grandes repercusiones en la isla de Santo Domingo. Esto tuvo lugar el 28 de noviembre de 1654, cuando el dictador de Inglaterra, Oliverio Cromwell, declaró la guerra a España y como consecuencia casi inmediata, buscó la manera de debilitar a la misma.
Lo que parecía más racional era debilitar el área económica de ésta después de la experiencia reciente del corsario Sir Francis Drake, quien tomó la ciudad de Santo Domingo en el año 1586, destruyendo gran parte de ella, lo cual tenía un significado de resaltar la debilidad de España para defender sus colonias.
Pero al mismo tiempo, el oro y las otras riquezas
que se llevó fueron altamente apreciados en Inglaterra, pues con estas riquezas se podían mantener los ejércitos y aumentar su poderío e imagen en el continente Europeo.
Para tal finalidad organizó una empresa compuesta por una fuerza de siete mil hombres, cuyo objetivo era organizar una invasión a Santo Domingo y repetir el episodio del corsario Drake.
El 23 de abril del siguiente año, se presentó a la isla con una escuadra bajo las órdenes del almirante Willian Penn, la cual estaba capitaneada por el general Roberto Venables que desembarcaron en diferentes lugares de la isla, como por ejemplo, por la playa de Najayo, Nizao y Boca de Haina para atacar la ciudad de Santo Domingo, pero esta vez fueron enfrentados por fuerzas nacionales que en diferentes combates pudieron vencer la expedición inglesa.
En esa luchas se destacaron personalidades como los militares Bracamonte, Conde de Peñalba, Juan de Morfa, Damián del Castillo y tantos otros que lograron impedir la invasión a la ciudad.
La escuadra se retiró el 14 de mayo del mismo año y de regreso invadieron a Jamaica, la cual hasta el día de hoy es posesión inglesa. La expedición cumplió a medias su cometido, a pesar de que el objetivo principal era la guerra entre España e Inglaterra.
Ya la anterior expedición del corsario Drake había provocado la organización del sistema militar en la colonia, lo cual permitió el triunfo de las milicias locales contra fuerzas invasoras.
La ciudad comienza un cambio radical urbanamente en el siglo XVIII, y los planos realizados para el año 1737, entre ellos el de Pineda, es el más importante. Aparecen los perfiles urbanos perfectamente realizados, pero hay un detalle que es un asentamiento extramuros identificado como «Pueblo de los Isleños y que hoy podemos identificar como “El suburbio de San Carlos”, cuyo trazado reticular se ordena alrededor de una plaza central donde está la iglesia.
Es, sin lugar a dudas, un apéndice de la ciudad extramuros, lo cual nos confirma una demografía creciente que hace crear un primer núcleo poblacional con identidad propia fuera del tejido urbano colonial intramuros, donde la muralla ya no sólo es defensiva sino que marcó el límite de la ciudad, definiendo la característica del suelo entre urbano y suburbano, estableciendo un nuevo límite a la ciudad.
Es de notar que para este período, el uso de las puertas que estaban en la muralla cambian y comienza un mayor uso de ellas hacia el oeste, marcando ya definitivamente el nuevo eje de crecimiento de la ciudad que será Este-Oeste, abandonado su eje original trazado por Ovando, que era Norte-Sur.
Este cambio tan importante urbano, traduce el abandono paulatino de la dependencia de España.
Surge un pequeño núcleo poblacional al norte de la ciudad, conocido con el nombre de San Lorenzo de los Mina, teniendo la característica de ser una población de negros libertos que forman un curato.
Estos negros son descendientes y producto de las dos invasiones de 1691 y 1695 y de otros negros fugitivos que habían sido reunidos en 1719 en Santo Domingo para ser devueltos según la orden del rey de España. Dicha orden fue desobedecida y entonces se formó el poblado de Los Mina, que tomó el nombre de Mina, porque una parte importante de esta población negra procedía del reino de Mina de la costa norte de África.
Un hecho altamente trascendente urbanamente lo fue la división de la ciudad en cuatro cuarteles para lograr un mejor gobierno de la misma. Las ordenanzas de 1786 fueron las que le dieron organización y carácter a la ciudad. Por primera vez aparecen los cuarteles en un plano de 1785 del geógrafo Tomas López.
Las razones fundamentales de estas divisiones eran controlar la delincuencia de los esclavos y las esclavas y controlar los robos. Todas estas condiciones dieron lugar que para poder ser aplicadas las ordenanzas había que diseñar un ordenamiento de autoridades que fueron nombradas.
La ciudad fue dividida en cuatro cuarteles y cada cuartel debía tener cuatro oidores de la Real Audiencia y el decano entre ellos era la cabeza. En cada cuartel había dos alcaldes, los cuales podían fungir de ministros de justicia y otras funciones. La organización urbana en cuarteles comenzó a establecer una identidad barrial. Desaparecidos los cuarteles pasaron a tomar nombres de barrios.
Al mismo tiempo había llegado una organización de un nuevo orden que ha llegado hasta nuestros días en los ayuntamientos.