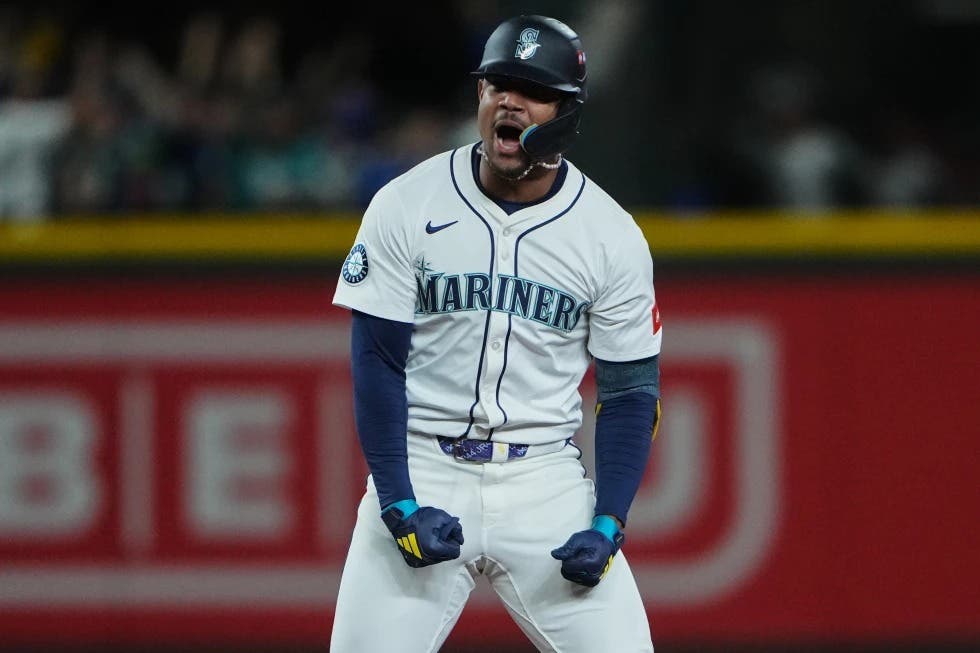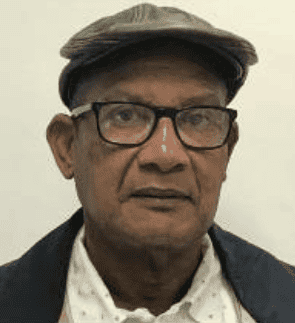Güibia ya no pertenece a las chopas, a las muchachas del campo que vienen a trabajar como domésticas en las casas de familia capitaleñas. Ese vocablo, chopa, ajeno por completo al castellano, proviene de la ocupación norteamericana, allá por el 1916, cuando los yanquis entraron, no sólo a defender los malos negocios que hicimos con nuestras aduanas, sino a confiscar y fiscalizar la creciente producción azucarera del país. Del vocablo inglés shop, que significa —al igual que store— tienda de ventas al detalle, los yanquis del 16 llamaron a la muchacha del servicio, shopper, que suena shoppa en la pronunciación de los norteamericanos de Nueva Inglaterra, y que encarna a la mandadera, criada o asistente del hogar, diferenciándola de la shop-girl, que es la vendedora en la tienda de mercancías al detalle.
Güibia se convirtió, a los pocos meses de inaugurarse su pista de baile durante la dictadura, en el lugar adonde acudían las chopas con sus novios, casi siempre obreros de la construcción, soldados, policías y marineros.
Pero Trujillo, para conservar la playa como una atracción para todos los capitaleños, dividió en dos a Güibia, construyendo en la parte Este un balneario exclusivo para las familias acomodadas, con un salón de actos y terrazas para contemplar las puestas de sol, al que llamaron Casino de Güibia. Entonces, la playa quedó dividida en dos: un lugar para las chopas, obreros, guardias, policías y marineros, y otro para las familias acomodadas de la zona colonial y los ensanches Lugo, Primavera y Gazcue.
Pero la Güibia que formó parte de mi niñez ya no existe, sino esta que se diluye entre el bombardeo de las aguas negras de miles de alcantarillas que desembocan en sus arenas y las alharacas endemoniadas que se forman allí cuando se cierra la noche. No, aquella Güibia ya no existe. La que existe es una caricatura de aquella, un espacio frente a la costa que en Semana Santa se cubre de ridiculez con piscinas temporales para suplir la alegría de sus olas y máquinas para ejercicios, ubicadas entre brisas contaminadas.
Por eso, al acudir de vez en cuando a Güibia, pretendo convertirme en su salvador, instituyendo en mis pensamientos fórmulas mágicas para arribar a una ecología de lo baldío; y al establecer en mi interior esta lucha, alcanzo, al menos, redimirme y salvarme de la condena de estar vivo, ocultando partes de la destrucción de mis memorias. Porque lo único viable en la salvación Güibia sería la permanencia de un grito alrededor de sus treinta tareas de playa; la permanencia de una nostalgia de choque, inventada como paradigma entre el ayer y el hoy.
Güibia es, simplemente, un pasado de la ciudad desvanecida, desubicada, atrancada en una teoría del descontrol, en una estrategia del orden dividido. Güibia enterró, para siempre, las risas elevadas, los bochornos refrescados y aquellas aguas de Mayo que repercutían en los días irredentos.