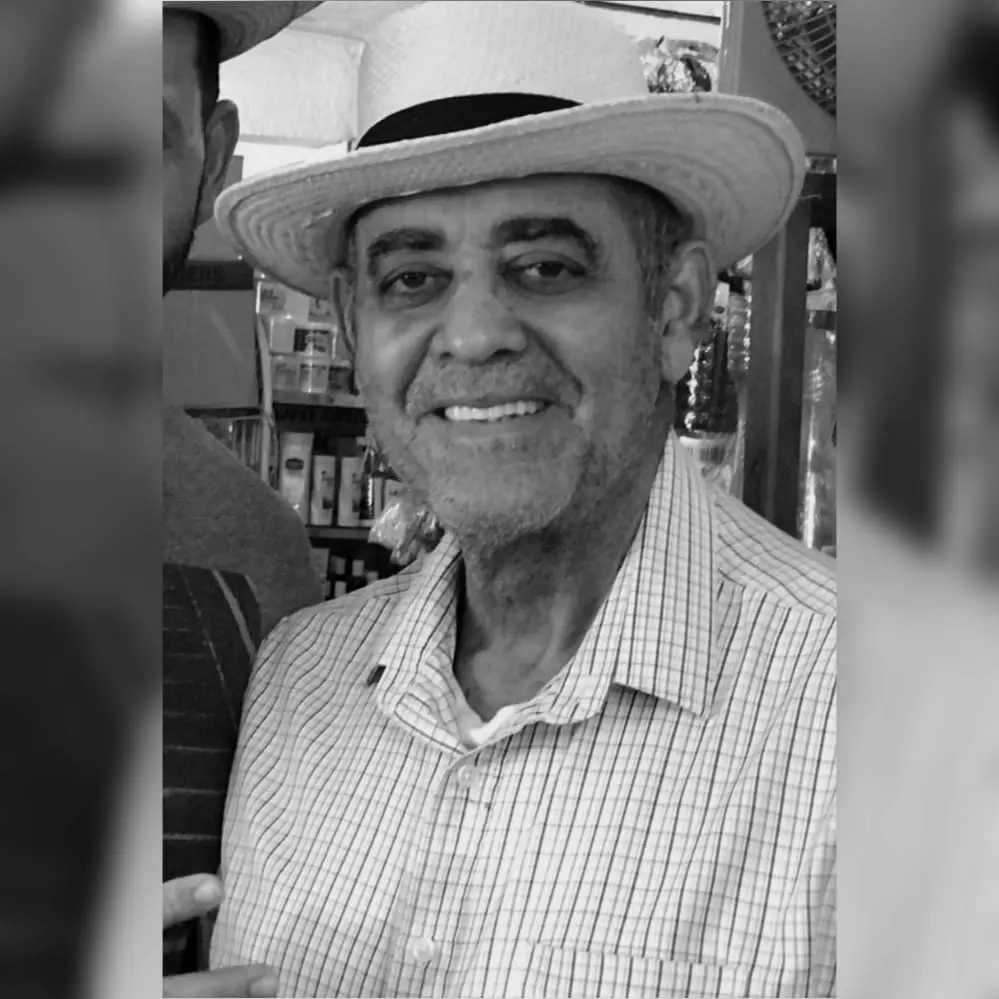En la poesía de la generación de post guerra en República Dominicana se destacaron Plinio Chahín, José Alejandro Peña, César Zapata, Dionisio de Jesús, Rafael Hilario Medina, Víctor Bidó y Martha Rivera, entre otros
(2 de 8)
La poesía de la generación de post guerra fue una creación social marcada por el acento ideológico. Los tintes poéticos y políticos se cruzaban en esta poesía. Esta dio paso a la llamada generación de la poesía del pensar (1980), encabezada por José Mármol.
Se destacaron en ésta Plinio Chahín, José Alejandro Peña, César Zapata, Dionisio de Jesús, Rafael Hilario Medina, Víctor Bidó, Martha Rivera, entre otros. Dos textos marcaron esta época: El soñado desquite, de Peña y La invención del día, de Mármol, un poeta que de acuerdo a la óptica que se estudie, ha de verse dominado por lo predecible o entregado a la consistencia.
 Los poetas de la generación posterior, del 1990, siguieron la misma tesitura, tocaron una melodía similar a las de los años ochenta. Bebieron en las aguas formaciones de sus predecesores. Borges, Paz, Neruda. Siempre lamento que muchos copiaran de Jorge Luis Borges el tic nervioso, la forma de tantear de los ciegos y hasta la escupida, pero no la forma en que lograba la síntesis y abordaba los temas.
Los poetas de la generación posterior, del 1990, siguieron la misma tesitura, tocaron una melodía similar a las de los años ochenta. Bebieron en las aguas formaciones de sus predecesores. Borges, Paz, Neruda. Siempre lamento que muchos copiaran de Jorge Luis Borges el tic nervioso, la forma de tantear de los ciegos y hasta la escupida, pero no la forma en que lograba la síntesis y abordaba los temas.
A partir del año 2000 se daría una especie de hecatombe. Los nuevos vates vendrían a tocar un ritmo diametralmente opuesto. Los tambores de guerra que serían usados tendrían un cuero de un chivo distinto. Gente de la estirpe de Homero Pumarol, Frank Báez, Rita Indiana, Juan Dicent, Alejandro Gónzález, Alexéi Tellerías vendría a establecer sus parámetros escriturales con la contundencia de quien iza bandera para colonizar un sitio.
Estos poetas se abocaron a hacer una poesía con un lenguaje directo, donde el tono coloquial y conversacional dominara la escena poética. Se abocaron a una forma de cantar que no es del todo nueva en la poesía dominicana y que tuvo ya ilustres antecesores como Luis Manuel Ledesma, René del Risco Bermúdez (en cierto sentido) y Apolinar Núñez, quien alcanzó un tono alto al publicar el texto “Poemas decididamente fuñones”. Pedro Pablo Fernández, y Tomás Castro con su “Amor a Quemarropa” tuvieron chispazos y aciertos notables, pero luego sufrieron una especie de parálisis creativa y no volvieron a parir textos de gran consideración. En el caso de Castro introdujo una pizca de humor e ironía en la generación de los ochenta. (No descendemos del mono. Descendemos de un motel)….
En el campo internacional hay que mencionar que los poetas como Oliverio Girondo (marca una cima), Roque Dalton, Nicanor Parra, han producido una poesía testimonial-comunicacional de gran altura, con un gran valor artístico.
El rito que es negar la generación anterior fue muy bien llevado a cabo por los poetas que empezaron a despuntar en el año 2000. De lo filosófico y el purismo dieron el paso a escribir una poesía libre de complejidades verbales y ese aliento metafísico que caracterizó a los escritores de los años 80. Lo urbano fue su estandarte, el leitmotiv de sus realizaciones poéticas.
Pero, ahora viene lo contrario. Un balance aún no arroja obras fundamentales, que hayan abierto fisuras o caminos nuevos. La poesía coloquial tiene un serio peligro: como tiene un aliento periodístico, como está acorralada por la chatura, puede correr la misma suerte que la noticia: leerse y olvidarse. Leerse y echarse al zafacón de la historia.
Es una poesía que debe evolucionar y que cada poeta que la asuma debe tener conciencia de sus riesgos. Este tipo de poema gana aplausos, lectores, un fácil acceso a distintos públicos, pero tiene el riesgo de que en muchos casos carece de soporte metafísico para trascender en el tiempo.
Los textos más destacados de esta generación y que han llamado más la atención de la crítica pertenecen a Frank Báez (Postales) y a Homero Pumarol (Cuartel Babilonia). De manera desafiante estos han cantado a la urbanidad y sus problemas, han puesto en la página a entes marginales como protagonistas, y con un lenguaje crudo, prescindiendo de las pirotecnias verbales.
Venidos ambos de una sociedad de clase media alta han preferido cantar al tigueraje, al discriminado, al desadaptado social, al miasma de los tugurios y villorrios, contrario a los poetas de la generación de los ochenta, muchos de los cuales provenían de barrios marginales, pero cuya realidad circundante está ausente de manera casi total en sus poemas.
La poesía de estos poetas tiene una impronta distinta: lo light, el internet, el twit, el vaho informativo, el performance, está presente en ella. Es ese el riesgo que enfrenta, de que como la noticia en cuando a trascendencia, pueda sufrir de muerte súbita.
Si la poesía de los años 80 corría el riesgo de por su tono filosófico y elitismo estar distante del gran público o del ciudadano común, la nueva, puede por su chatura y esquema escritural informativo-comunicacional, pasar inadvertida por su linealidad- claridad. Es la ironía. En la próxima entrega analizaré la poesía de Frank Báez.
En la poesía dominicana de esta generación se cruzaban los tintes poéticos
y políticos.
Los poetas dominicanos de los años 80 y 90 tenían un pensamiento similar.
El autor es escritor y periodista.