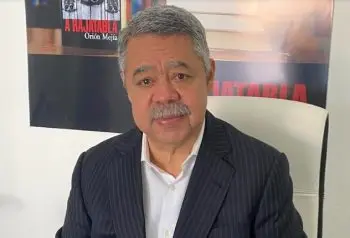Por RAFAEL PERALTA ROMERO
rafaelperaltar@gmail.com-.
Al final de cada proceso electoral reaparece el vocablo “reconteo” porque en el período de cuatro años, los políticos y otros involucrados en la actividad olvidan que es preferible emplear el término /recuento/.
En cada mayo del año electoral, algunos candidatos a cargos electivos han repetido a través de los medios de comunicación la necesidad de contar detenidamente los votos para salvar lo que consideran irregularidades. Con estos reclamos, políticos y periodistas han puesto en boga el vocablo “reconteo”, guardando para después el legítimo, que es recuento.
“Candidato a diputado pide reconteo de boletas”. Otro diario: “Pide JCE reconteo manual tres niveles votos”. Un tercer título, también de primera página: “Junta del Distrito realiza reconteo en 674 colegios”.
La derivación es un procedimiento genuino para crear palabras. Quienes inventaron el término “reconteo”, han partido de agregar el prefijo “re” al sustantivo “conteo”, y todo queda –al parecer- conforme al perfil de la lengua española. Pero el vocablo “reconteo” es una creación innecesaria, pues ya se tiene la palabra que conlleva el caso. Por eso no aparece en el Diccionario académico.
Conteo viene de contar y significa: cálculo, valoración. 2. m. cuenta (acción de contar). Contar. Del latín computare. El Diccionario le guarda estas acepciones: Numerar o computar las cosas considerándolas como unidades homogéneas. Contar los días, las ovejas.
Nuestro idioma dispone del verbo /recontar/ que significa contar o volver a contar el número de cosas. Contar de nuevo.
El sustantivo derivado de la acción de /recontar/ es /recuento/. A continuación cito las acepciones con las que aparece en el Diccionario: 1. m. Acción y efecto de volver a contar algo. 2. m. inventario (? asiento de las cosas pertenecientes a una persona o comunidad). 3. m. Comprobación del número de personas, cosas, etc., que forman un conjunto.
Es recomendable que los partidos y candidatos, si no están de acuerdo con algunos resultados, exijan el “recuento” de votos y que la prensa se refiera a esa petición como “recuento”.
Mayúsculas
Oportuno es recordar que los sustantivos referidos a los cargos y funciones públicas no requieren la inicial mayúscula.
La “Ortografía de la lengua española” señala al respecto lo siguiente:
“La mayúscula está revestida de un cierto valor sacralizador y dignificante, probablemente derivado del uso monumental, solemne y suntuario de sus orígenes. Su prestigio gráfico se evidencia en el significado de la locución con mayúscula (s), que, pospuesta a un adjetivo o a un sustantivo, denota su más alto grado o su más elevada manifestación: tonto con mayúscula (s), amor con mayúscula (s)”. (Página 514).
La función primordial de la mayúscula en español es la de distinguir el nombre propio del nombre común. La Ortografía de la lengua española reconoce dos elementos:
a) Los nombres propios genuinos, entre los que se encuentran los nombres de persona o antropónimos (Andrés, Raúl, Alejandro, Pedro, María) y los nombres propios de lugar o topónimos (Andalucía, Miches, Barahona, Higüey).
b) Las expresiones o etiquetas denominativas que, formadas por palabras del léxico común, o por una combinación de léxico común y nombres propios, se refieren a entidades únicas (instituciones, organismos, acontecimientos…) con una función claramente identificativa y singularizadora.
Ejemplos: Asociación de Estudiantes Universitarios de Jaquimeyes, Asociación Pro Bienestar de la Familia, Alcaldía de Santiago, Ministerio de Agricultura, Partido Revolucionario Moderno, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad Católica Madre y Maestra, Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, las palabras que designan a las personas involucradas en estas funciones siguen siendo nombres comunes, igual que plátano, cuaderno o mesa. Por tanto no necesitan mayúsculas estos términos: senador, diputado, legislador, presidente, juez, procurador, magistrado, general, coronel, teniente, cabo, almirante, vicealmirante, capitán de navío, marinero…obispo, monseñor, presbítero, catedral, diácono, monaguillo.
En fin, ahorrarse ciertas mayúsculas conduce a evitar algunas faltas de ortografía.