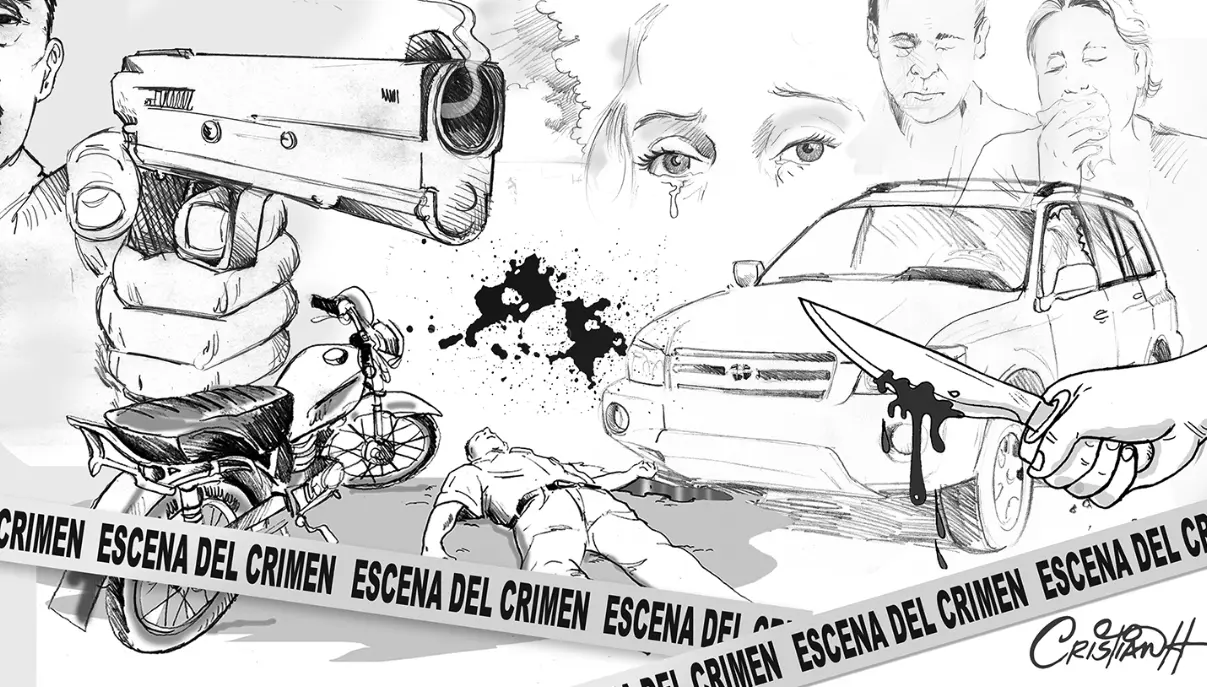En el ser sensible cualquier movimiento o aspecto de la existencia es motivo para emanar arte. La alegría, la tristeza, la geografía de la que es parte, y el aspecto interno del cual es cautivo y también sujeto expectante, continuamente lo impulsan a tratar de producir una expresión, algo que explique o se parezca a ello, y que justicieramente es llamado arte. No es que el arte imite a la naturaleza, es que la naturaleza no deja otra opción que tratar de crear algo que sea similar o esté a su altura, que la sacude a ella. El mirar a un hombre, el observar la muerte, el contemplar a un árbol, produce movimientos.
El artista Pedro José Gris persigue tales movimientos. La explosión artística que se produce en los cuadros de Pedro José Gris nace a partir de estos. Por ello es que cuando se conversa con el artista, él siempre habla de lo cósmico, de lo humano, de esa sensación de que todo es efímero y que lo domina siempre, que termina doblegándolo, o mejor dicho, inclinándolo a tratar de hacer algo duradero, de fundar cimientos.
Llama la atención en sus cuadros además de la casa, la mujer desnuda, el tugurio que aborda el pintor y el que con destreza termina desdibujándolo, la armonía de manchas finalizan proteicamente fundando un universo propio, muy particular, muy griseano.
La más reciente exposición, exhibida en el Museo de Arte Moderno, llamó mucho la atención, pero no sólo de la crítica; y ahí es que surge la intención de este comentario. Una gran cantidad de personas, de público generalmente inatento y desinteresado en los asuntos de la pintura, se acercó, observó, se impresionó y terminó opinando favorablemente sobre aquel objeto artístico que estaba allí y que poseía una factura estética de alta calidad.
Y es que la pintura, como todo arte, gusta o no gusta. Y el ámbito del gusto es cerrado, no se puede teorizar mucho sobre esta zona tan díscola, tan escurridiza. Las pinturas de Pedro Gris lograron acercar a las personas, empujar a los espectadores a hacer un comentario, y en este siglo de la instantaneidad y la fijación de la imagen, lo motivaron hasta a hacerse fotografías al lado de las pinturas de gran formato, a posar al lado de las más preferidas como forma de decir yo estuve allí, participé de aquel acontecimiento pictórico.
Yo fui testigo de primer orden de cómo las personas se aproximaban a los cuadros de Pedro Gris, y en esos instantes, al ver como crecía la curiosidad, indagué en torno a por qué motivos un sujeto se acercaba a una obra, y bajo qué criterios decía que le gustaba, y más que todo qué lo llevaba a hacerse una fotografía a su lado para que aquello quedara grabado para siempre.
Este movimiento de las personas en la exposición Ventanas del Placer obedece posiblemente a un doble fenómeno: primero el del gusto por la pintura o la identificación hacia un determinado tipo de arte, y el de un magnetismo misterioso que ejerce una obra de arte sobre un individuo.
Y ojo con esto. Ojo con que el arte no es una forma de elitismo. De ahí que a la hora de que una persona se acerque a una obra de arte, se rompe el esquema, se hace añicos el prejuicio de que hay que tener determinados cánones, de que hay que obedece a un patrón estético para juzgar cualquier obra artística.
Pedro Gris con su exposición de pintura, con esa tendencia a acaparar los colores de manera apabullante sobre la tela, logró atrapar a un público muy variado, que se dejó seducir, que quedó deslumbrado, ante unos cuadros que arañaban el universo tristemente, que creaban una música que termina en silencio.
Desde aquí, de ese el silencio, se fundaba el fenómeno principal: la gente se quedaba mirando, la gente se acercaba, trataba de ser parte del cuadro, de aquellos colores que hacia la inmortalidad tendían, porque ellos intuían, que allí no había frivolidad ni pose, sino un artista que se fundía en su fiebre, que se empeñaba en no negar violencia, sino en ser fiel a algo extraño, para luego descargarlo en una ráfaga, en una mancha.