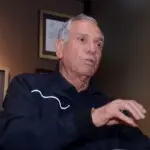Por Renacimiento se entiende aquel movimiento cultural que desde inicio del siglo XIV renovó decisivamente todos los ámbitos del saber (arte, ciencia, literatura, filosofía y religión). Una mirada más atenta a ese fenómeno diluye el mito de un renacimiento armónico y luminoso para presentarnos un rostro más complejo y enigmático.
Los avances científicos, especialmente en lo referente al cosmos, obligaron al replanteo del rol del hombre en el mundo. Del mismo modo, los viajes de los exploradores y descubridores pusieron al hombre europeo en contacto con sociedades y culturas muy distintas a las suyas. Ese contacto cuestionaría muchos de los dogmas admitidos por la cultura occidental.
La base ideológica sobre la cual se erigió este movimiento fue el humanismo, que consistió en la renovación de los estudios clásicos. Se origino en Italia y se extendió por toda Europa hasta finales del siglo XVI.
Desde sus orígenes este movimiento dirigió su mirada al saber antiguo (latino en primer lugar y luego el griego) para recuperarlo e interpretarlo de nuevo, e invirtió la valoración medieval al conceder a la época antigua un valor muy superior a la edad media, la que consideraron oscura y decadente.
El Humanismo reaccionó contra el naturismo medieval de factura aristotélica y contra el predominio de la lógica antigua. Su oposición al naturismo aristotélico tiene como base la defensa del ámbito del hombre.
El interés por el saber clásico devino en el resurgimiento de los sistemas filosóficos griegos. Los grandes filósofos helenos (Platón y Aristóteles) son traducidos y estudiados por los filósofos renacentistas, agrupados en la academia platónica de Florencia dirigida en sus inicios por Marsilio Ficino.
El Platón que interesó a los humanistas fue el Platón de los diálogos socráticos: el Platón civilista, moral y político. Entre ellos cabe mencionar a Nicolás De Cusa (1401-1464), para quien el universo nunca alcanza el límite y es una expresión imperfecta e inadecuada porque despliega en el reino de la multiplicidad lo que en Dios está presente en una unidad íntima e indisoluble. Para Cusa la verdad absoluta es incomprensible, es decir el entendimiento humano tiene unos límites, pero es deber del hombre desarrollarlo para poder realizarlo.
De su lado, Marsilio Ficino (1433-1499) en su teología platónica, aúna platonismo y cristianismo y establece una teoría del alma que subraya su inmortalidad. Para este pensador bizantino la teología de Platón resultó ser unitaria y concorde con el cristianismo.
Giovanny Pico della Mirondola (1463-1494) defendió la armonía entre la filosofía griega y la teología cristiana. Además, junto con los escritos de los antiguos teólogos, incorporó en su síntesis la cábala judía y afirmó la concordia entre platonismo y cristianismo. Pero este gran filosofo es más conocido por su discurso sobre la dignidad del hombre, en el cual nos presenta al hombre como un “gran milagro”, un ser capaz de auto determinarse, un sujeto divino radicalmente libre para trascender la naturaleza y llegar hasta Dios.
Otro sabio bizantino enviado a la academia de Florencia fue Giorgios Gemisto Plethon (1335-1452). Según él, Platón constituía el momento culminante de una tradición filosófico-religiosa que comenzaba en Zoroastro y continuaba con Orfeo y Pitágoras hasta llegar al gran filosofo ateniense. Se trataba de una tradición fundamentalmente oral, esotérica, en la que el conocimiento de la divinidad se expresaba en forma de imágenes y símbolos.
Pietro Pomponazzi (1462-1525) considera que la inmortalidad del alma no puede ser demostrada sobre bases puramente naturales, en conformidad con Aristóteles. Su argumento fundamental es que no hay una autonomía del alma frente al cuerpo y lo sensible, sino que el alma depende de ellos inevitablemente para el conocimiento. El juicio de la razón concluye contra la inmortalidad del alma, la cual debe ser aceptada solo como artículo de fe.
Como se puede apreciar existían dos corrientes divergentes durante el Renacimiento. De un lado estaban los humanistas, que asumieron al Platón moral, civilista y político. De otro lado estuvieron aquellos que asumieron al Platón bizantino: esotérico, metafísico, astrologo y anticristiano.
Un acontecimiento posterior debió marcar el destino del movimiento renacentista. Se trata del fallecimiento de Cosme De Medici y con ello la emergencia de su nieto Lorenzo al frente de la academia de Florencia. De este modo a mediado del siglo XV asistimos a un cambio de orientación que rechaza el civilismo y asume definitivamente el aristotelismo. Así que los renacentistas quedaron divididos en Humanistas y Naturistas.
El Humanismo tuvo su expresión socio-política en la obra de Tomas Moro (1478-1535), “La Utopía”, en la que describe una república perfecta, la isla Utopía, donde rige el principio de igualdad económico-jurídica entre los ciudadanos.
El Naturismo aristotélico encontró su expresión política en Nicolás Maquiavelo (1469-1527), quien enuncia como base de la naturaleza humana la ambición y la codicia. Afirma que los hombres son malos por naturaleza. Partidario del Estado poderoso, Maquiavelo no se detiene sobre los medios que pueden servir para crearlo.
El desarrollo del Humanismo durante el Renacimiento es obra de los intelectuales del priorato de Sion, es decir los judíos. En cambio el Naturismo es obra de los intelectuales al servicio de la orden de los Templarios, que operaban desde la clandestinidad por entonces.