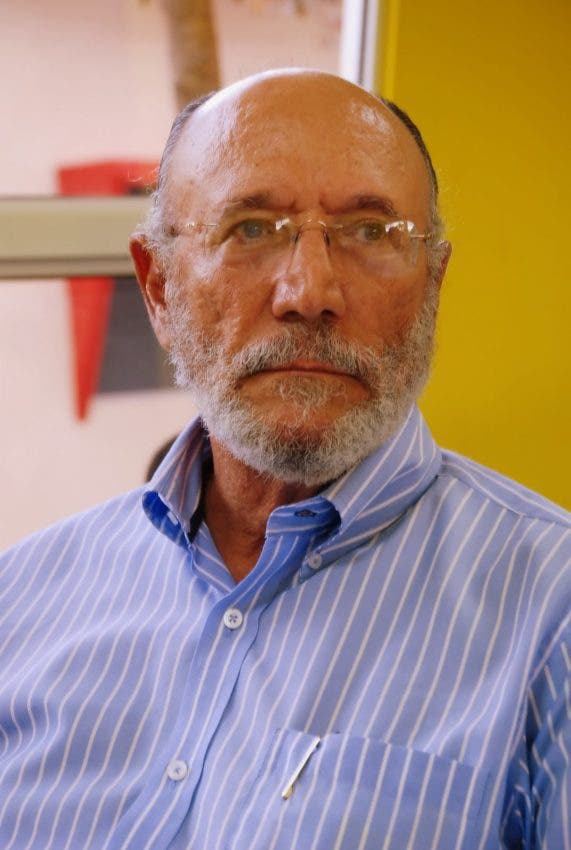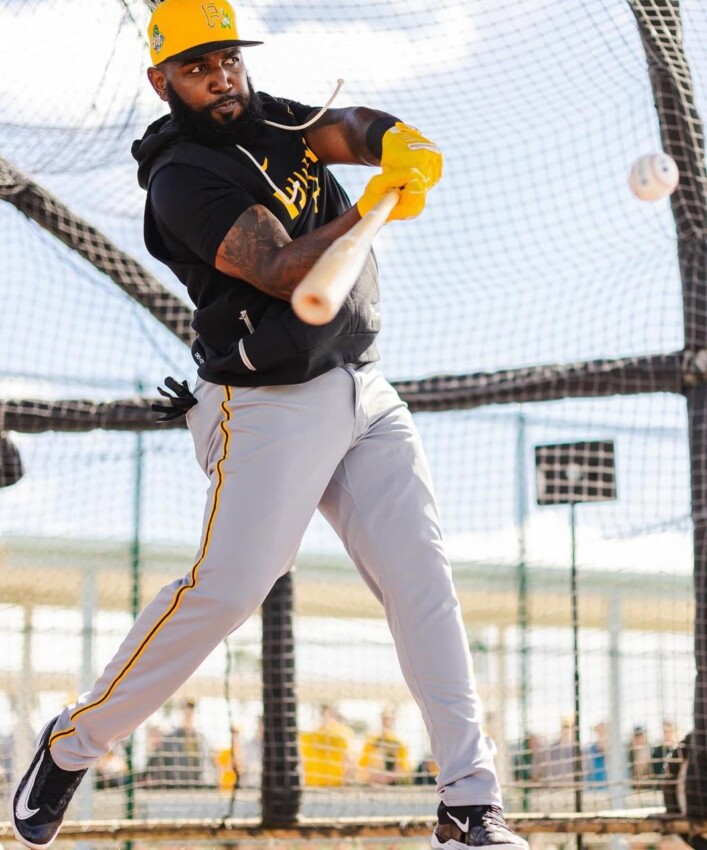Desde hace algún tiempo me he venido preguntando, ¿cómo evoluciona la publicidad dentro de las particularidades de una sociedad específica? Y desde luego, junto a esta pregunta añado siempre una secuela de otras interrogantes: ¿lo hace de acuerdo con su entorno artificial concreto (una cultura propia), o establece -debido al bombardeo cognitivo constante de los altoparlantes sociales- un mosaico que la presiona en su desarrollo? ¿Juegan el nacionalismo, la ideología y el sentido de angustia periférica algún papel trascendente en el discurso de su concreción y, por ende, en su alcance metodológico? Esa pregunta y su secuela por reiteración, ha establecido en mí una preocupación cuyo ritmo llega a lo mortificante; más aún, cuando algunos nuevos profetas del patio comienzan a trazar analogías equivocadas entre la realidad social concreta de los EEUU y, precisamente, la evolución de la publicidad dominicana, cada vez más ruidosa y difusa.
Si el investigador social escudriñara la evolución de nuestra publicidad, comprobaría que en sus cambios estructurales ha gravitado siempre lo económico como primeridad, lo político como segundidad y lo social como terceridad, interconectados a una intensa penetración exógena.
La mezcla de estas gravitaciones, no obstante, fundó desviaciones que, transcurridas las coyunturas, tendieron a desaparecer por motivos históricos.
Por eso, desde los comienzos de Peguero hijo y Homero León Díaz (década del 40), atravesando por Yépez Alvear y la Excelsior de Manuel García Vásquez (décadas 50 y 60), sólo una información primaria nos conectaba al conocimiento específico del proceso que movía la oferta-demanda en aquel mercado de monopolio, carente de un sistema metódico y científico de investigación. Porque, ¿qué se podía indagar en una plaza con reducidas y manipuladas marcas y servicios, todo programado desde la férrea dirección de una feroz dictadura?.
Sin embargo, a partir de la muerte de Trujillo y el asentamiento de una apertura informativa, al anuncio se le anexó un argumento y más tarde una entretención para vencer el tedio de la reiteración. Salvo algunas excepciones —tal vez presionadas por los sonidos y frases disparatadas que comenzaron a adueñarse de nuestra música—, la publicidad que siguió tras la desaparición de la dictadura -hasta tocar las puertas de la revolución de abril- no reprodujo, aún con su vieja estructura de mercado monopólico, atrasado y socorrido por las experimentadas agencias puertorriqueñas Badillo-Bergés y West Indies Advertising, ningún discurso creativo ajeno a la propia realidad social dominicana.
Afortunadamente, muchos de los protagonistas de la extraordinaria estructura publicitaria de la Cuba prerrevolucionaria -cuyo bombardeo a través de la radiodifusión marcaba pautas en nuestro país-, se aposentaron en el país a través de la apertura propiciada por el gobierno de Juan Bosch, en 1963: entre ellos los creativos Rivera Chacón y Salvador López, el sociólogo Orestes Martínez, el cineasta Eduardo (Eddy) Palmer, y el teórico Adolfo (Fito) Méndez, entre otros.
Así, la relación histórico-cultural entre Cuba y nosotros, hecha simbiosis por Máximo Gómez y José Martí, constituyó una conexión más poderosa que la proporcionada por las agencias puertorriqueñas.