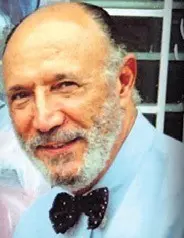4 de 4
Por sobre todo, Quiroga, al narrar, siente lo experimentado en su propia vida, y como relator existencial concibe la tragedia como una vertiente de la eterna lucha del hombre en su adaptación al hábitat, mucho más allá de la exploración y calamidades abrigadas en las recompensas y frustraciones. De ahí, a que deseche las capas que ocultan la esencia pura de lo narrado. En su “Decálogo del perfecto cuentista” (1925), Quiroga exhorta -en el primero de sus diez consejos al escritor- a seguir las pautas de su sentimiento interior, ese que doma y somete la emoción e interpela lo momentáneo en pos de lo eterno: “Cree en un maestro -Poe, Maupassant, Kipling, Chejov- como en Dios mismo”.
Su primer libro, “Los Arrecifes de Coral”, fue publicado en 1901, año en que mueren dos hermanos. Su segundo libro, “El Crimen del Otro”, lo publica en 1904 (dos años antes Quiroga había matado accidentalmente a su íntimo amigo, Federico Ferrando, mientras limpiaba la pistola con que su amigo enfrentaría un duelo. “Los Perseguidos” aparece en 1905 y colabora ese mismo año en las publicaciones “Caras y Caretas” y “La Nación”, de Buenos Aires.
En 1908 publica la novela “Historia de un Amor Turbio”, y contrae matrimonio con Ana María Cirés, quien se suicidaría en 1915. En 1917 publica “Cuentos de Amor, de locura y de muerte” (donde incluye el cuento “La gallina degollada”). Un año después, en 1918, publica “Cuentos de la Selva”, para niños. En 1919 sale a la luz “El Salvaje”, y en 1920 su única pieza teatral, “Las Sacrificadas”, que se estrena en 1921. Ese año publica “Anaconda”, y en 1924 “”El Desierto”. En 1925 “Los desterrados” y en 1929 su segunda novela, “Pasado amor”. Luego, en 1931, el libro de lectura “Suelo natal” y en 1935 su último libro, “Más allá”.
Para mí, “El Desierto” representa la madurez de Quiroga, donde el héroe de la narración, Subercasaux (el autor involucrado como yo narrante), al igual que el Daniel Dravot de “The man who would be King” (1888), de Kipling, trata de integrarse a un hábitat impenetrable, fracasando en el intento.
Enfermo de cáncer prostático y con una joven esposa que detesta la selva (María Elena Bravo, treinta años menor), Quiroga regresa en 1935 a Buenos Aires, donde se suicida en 1937. Alfonsina Storni, su amor frustrado y Leopoldo Lugones, a quien consideraba su maestro, lo harían en 1938. Al enterarse del suicidio de Quiroga, Alfonsina le dedicó un poema, del que extraigo los versos que mejor describen lo que le significó Quiroga:
“Morir como tú, Horacio, en tus cabales, | y así como siempre en tus cuentos, no está mal; | un rayo a tiempo y se acabó la feria… | Allá dirán. | ‘No se vive en la selva impunemente, | ni cara al Paraná’. | Bien por tu mano firme, gran Horacio … | Allá dirán. | ‘No hiere cada hora -queda escrito-, | nos mata la final.’ ”