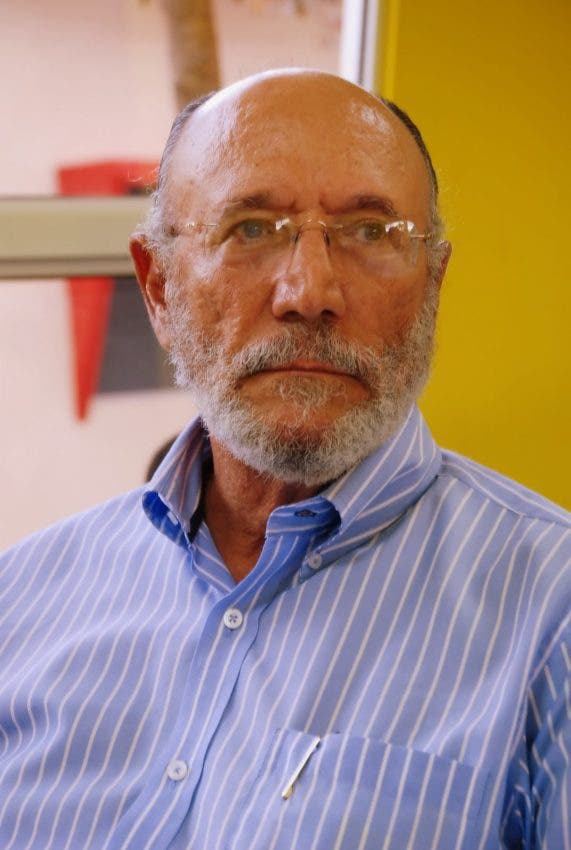3 de 4
Por eso, la narrativa -aún influenciada por el cine- constituye un lenguaje diferente a este y a su apoyatura literaria, el guion, y esta división debe tenerse en cuenta a la hora de organizar los discursos narrativos: novela, cuento, fábula, epopeya, etc.; es decir, separando cuidadosamente todos los procesos.
Desde luego, la excesiva descripción de los actores involucrados en los argumentos no debe desfigurar la integridad de la representación en la creación de los textos, debido a que tiende a eliminar la función poética cuando ésta -la descripción- se subvierte en lo mecánico y diluye la utilización fundamental de los tropos.
Esto último es lo que acontece en la narrativa de Armando Almánzar, cuyos actantes, aprisionados por los detalles descriptivos y las especificidades de la trama, se disuelven a través de situaciones que escapan al lenguaje literario y se encajonan en el im-signo cinematográfico.
Apunté en un trabajo anterior que la importancia discursiva del relato opera a través de lo meramente denotativo: significante + significado narrativos. Sin embargo, en la mayoría de los relatos de Almánzar se produce la aditividad de la descripción que opera en primer plano (en “Infancia Feliz”, que es el relato mejor logrado del libro, las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas operan a través del primer plano; de un yo depositado en un niño que vendría a ser la voz en off ejecutada desde la banda sonora del cinematógrafo, la cual se interrumpe para dar paso, recíprocamente, a otras voces categorizadas a un nivel actancial, pero que, icónicamente, son flashes en primeros planos que entorpecen la función poética de la narración.
En casi todos los relatos que conforman el libro “Infancia Feliz” (1978), de Almánzar -diecisiete en total-, el paradigma o la paradoja están marcados por la imagen. Así, en “Recuerdos, memoria de lo nunca sido”, lo unívoco-narrativo representa lo unívoco-icónico, concretándose el contrapunto en el flashback, tal y como aconteció en el film “Matadero Cinco” (Slaughterhouse-Five, de George Roy Hill, 1972).
En “Eusebio y la buena vida”, cuya estructura narrativa es impecable, emerge el primer plano en deterioro de la comprensión del final, ya que “el bolsillo donde se apreciaba un bulto que comenzó a parecerle sospechoso al policía”, no puede ser captado -o visto- por el lector.
De la misma manera, la efusión de problemas en “Para eso son los amigos”, “Cine de evasión”, “Conspiración”, “King-Kong”, “Un juego para matar el tiempo” y “El rinoceronte de Alfonso Carvajal”, que transportan al lector u oidor a otras esferas de acción como disyunción de las isotopías, dan a entender de manera explícita que el textista se proponía -al relatar-, comenzar un juego de acertijos al estilo cinematográfico, tal y como sucede en los filmes de Hitchcock.
Pero la culminación del primer plano tiene su epopeya en “Pompa” y “Un juego para matar el tiempo”, en donde el textista utiliza burbujas de jabón y unos binoculares para la ubicación de los planos descriptivos; todo, claro está, en detrimento de la función poética.