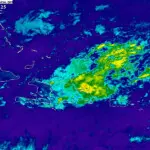Visión crítica del lenguaje jurídico (1)
El doctor Fabio J. Guzmán Ariza presentó el pasado 16 de diciembre su discurso de ingreso a la Academia Dominicana de la Lengua, ocasión en la que desarrolló el tema “El lenguaje jurídico dominicano”, del cual publicaremos algunos párrafos esenciales. Se trata de una pieza con más cinco mil palabras y esta columna, publicará en dos entregas un extracto con poco más de mil palabras. Comenzamos:
Por lenguaje jurídico se ha de entender el lenguaje que utilizan los juristas en sus quehaceres. A su vez, son juristas, por definición académica, todas las personas que ejercen una profesión jurídica, sean estos jueces, abogados, profesores de Derecho, notarios, fiscales, registradores de títulos, consultores jurídicos, alguaciles, etc., sin distinguir su mayor o menor prestigio Si bien en algunos casos —por ejemplo, los códigos procesales— el destinatario del texto jurídico es un jurista, no es así en muchos otros, especialmente en los más importantes —la Constitución, el Código de Trabajo, Código Penal, el Código Civil, las decisiones judiciales—, en los cuales el destinatario, sea inmediato o final, es un ciudadano común que, generalmente, desconoce el derecho y la jerga de quienes lo ejercen. Así pues, la meta esencial de quien redacta un texto jurídico es (o debe ser) lograr que sus diversos destinatarios —funcionarios, administradores, jueces, abogados y el público en general— entiendan bien su contenido, entendimiento que, por añadidura, ha de ser único: el texto jurídico debe significar lo mismo para todos, lo cual entraña que en su redacción se debe evitar toda ambigüedad, inconsistencia, oscuridad, vaguedad o imprecisión que pueda dar lugar a interpretaciones discordantes.
De ahí que el lenguaje jurídico deba ser, además de claro y comprensible, rigurosamente preciso, conciso y coherente. También debe ser correcto, al igual que cualquier otro, lo que quiere decir que el redactor de un texto jurídico está obligado a seguir las reglas del español que se encuentran articuladas en los tres códigos lingüísticos —el Diccionario de la lengua española, la Nueva gramática de la lengua española y la Ortografía de la lengua española—, los que todo jurista se debe acostumbrar a consultar de la misma manera en que se sirven de los distintos códigos jurídicos.
Cabe aclarar, además, que la sencillez en la redacción jurídica no implica que se ha de prescindir totalmente del lenguaje técnico-jurídico: habrá siempre ocasiones en que no se podrá evitar su empleo. Empero, el redactor deberá preferir, en la medida de lo posible y sin incurrir en imprecisiones, los términos menos técnicos y, por ende, más fáciles de entender, procurando un “equilibrio entre [el] tecnicismo (que garantiza la precisión) y [la] naturalidad (que garantiza la inteligibilidad general)” . En todo caso, cuando haya necesidad de emplear un tecnicismo en un texto de uso general, es recomendable que se explique su significado en algún lugar del mismo texto.
El escritor de textos jurídicos debe, asimismo, preferir una sintaxis sencilla y evitar estructuras complejas, elaborando artículos o párrafos más o menos breves y empleando mayoritariamente el orden sintáctico que puede considerarse como habitual en el español: sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto y complementos circunstanciales. Continuamos el próximo domingo.