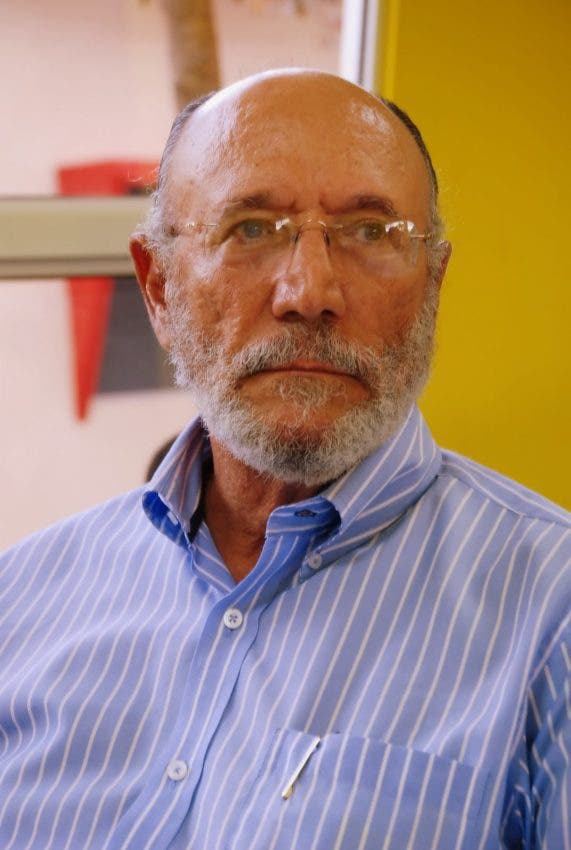La publicidad dominicana -desde su estructura orgánica- no ha marcado un paso más eficiente como discurso, debido a cierta desvinculación de continuidad con la intelligentsia que la nutrió con vigor en el decenio de los sesenta. Y aunque la mayoría de sus componentes no participó en una integración compacta, sino más bien fluctuante y sin aportar —salvo dos o tres excepciones— conocimientos enriquecedores para fundar una teoría sobre su discurso, así como operar con valiosos aportes una verdadera transformación de éste, los beneficios para el sistema aún se sienten.
El modo de integración de esa intelligentsia se limitó a una práctica circunstancial de la actividad, pero sin ejercer —como correspondía a su categoría social— una inmersión en el aparato sistémico de la actividad. Este fenómeno, al que muchos desdeñan sin detenerse a estudiarlo, podría arrojar respuestas sobre la conducta de no sólo el intelectual que habitó ese estadio socioeconómico, sino —un poco más allá— de toda una generación que fue atrapada por el férreo discurso dictatorial de Trujillo, primero, y luego y sucesivamente por una lucha revolucionaria ideologizada por el golpe de Estado a Bosch, por una guerrilla y por un sistema de transición encabezado por Joaquín Balaguer, causante principal de muchos traumas y frustraciones.
Pero no obstante, de un mercado informativo de frases y acuñamientos referenciales para excitar ventas y alargar un mecanismo de persuasión al que no era preciso complementar en demasía, la publicidad de comienzos de los sesenta y de los decenios setenta y ochenta se integró al mercado nacional a través de la reproducción de memorias individuales y valoraciones subjetivas.
Porque, ¿cómo se le podía pedir a la intelligentsia que creaba las campañas y anuncios, que olvidara sus militancias y luchas políticas en provecho de un nuevo ordenamiento sociocultural? Era la terrible oposición entre una romántica concepción del mundo y una superestructura ideológica neoliberal, la cual vertebraba el mundo desde un ordenamiento ético-cultural diferente y utilizaba al individuo como un fin de transferencias e ideas; algo que no pudo digerir el grueso de aquella intelligentsia, y sólo los no pertenecientes a ella pudieron insertarse plenamente; asimilando el ejercicio de crear y escribir campañas sin comprender a fondo el fenómeno de una actividad que se transformaba exponencialmente.
Pero es bueno aclarar que, aún hoy, no se ha asimilado un real conocimiento de que la publicidad -más allá de ser considerada una herramienta de promoción y ventas- ejerce una función eminentemente cultural en el tejido social; tal como lo visionaron sus primeros teóricos.
Y esta confusión se debe a que lo ambivalente siempre tiende a bloquear la comprensión de la importancia de alcanzar y evaluar la correspondencia kantiana que responde al nombre de «categoría de la relación» («Crítica de la razón pura», 1781-87). Sin embargo -es posible comprobarlo-, en este proceso de algo más de sesenta años (1961-2025), ha habido una pura ganancia para la publicidad dominicana, en tanto discurso creativo, al igual que para la base ideológica del establishment, como discurso cultural.