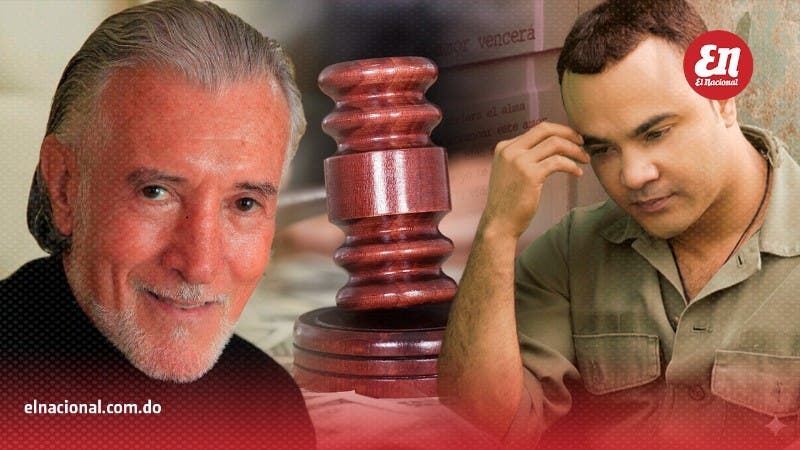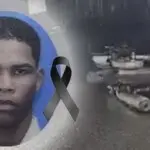Las veintisiete letras que integran el alfabeto español son importantes porque todas cumplen una función para articular las palabras con las que nombramos seres y cosas (sustantivos), expresamos cualidades de esos seres y cosas (adjetivos) o le atribuimos acciones (verbos).
Sin embargo, vamos a destacar la decimoquinta letra, acogiendo una sugerencia del doctor Oscar M. Herasme, apreciado amigo y lector de esta columna, quien ha propuesto referir el origen de la eñe.
En toda lengua funciona un aspecto fónico (se percibe por el oído) y a las unidades que lo componen se les llama fonemas, y también un aspecto gráfico (nos llega por los ojos), son las letras o grafemas.
En la lengua latina, de cuyo alfabeto deriva del español y de otras lenguas, no figuraba el signo o grafema Ñ, pero sí tenían los romanos un sonido equivalente. Es muy propio del latín el uso de la grafía /nn/ para formar palabras como /anno/ que en español derivó en año. Así ha ocurrido con otras palabras.
Conviene citar lo que indica al respecto la Ortografía de la lengua española, publicación oficial de las academias: “La ñ tiene su origen en la abreviatura del dígrafo nn, que el español medieval escogió para representar el nuevo fonema palatal /ñ/, inexistente en latín. Este dígrafo solía escribirse de forma abreviada mediante una sola n con una virgulilla encima, signo del que surge esta letra, genuinamente española, que también adoptaron el gallego y el vasco”. (Ortografía…2010, Madrid, pág.67).
Este hecho se remonta a períodos anteriores a la invención de la imprenta, cuando los libros eran manuscritos y los monjes, en los monasterios, se dedicaban a copiar las obras. Para ganar tiempo, si se trataba de la grafía /nn/ los copistas abreviaban anotando una n pequeñita sobre la otra.
De este modo, la pequeña –n sobre la otra evolucionó hacia la tilde que le conocemos a la eñe, un signo muy propio de la lengua española y que ha sido implantado, por la colonización, en algunas lenguas indígenas de América (quechua, aimara, guaraní…).
Otras combinaciones gráficas del latín también han conducido hacia la letra eñe. Por ejemplo: mn, gn. Muchas palabras que en lengua latina llevan la combinación /mn/ evolucionaron hacia la escritura con eñe, tal el caso de /somnus/, que devino en sueño y por igual el verbo /somniare/ del que procede soñar.
El grupo /gn/ suena en latín como la eñe de nuestro idioma, sobre todo cuando aparece en medio de palabra. Buen ejemplo es el vocablo /cognoscere/, madre de nuestro verbo conocer y de otros sustantivos y adjetivos: cognición, cognitivo, palabras de pronunciación incómoda, pero que si se articularan conforme a su etimología (con ñ) entonces resultarían malsonantes.
En algunas lenguas neolatinas el grupo /gn/ representa lo que para nosotros el sonido Ñ. Palabra francesa muy conocida es /champagne/: vino espumoso procedente de la región francesa de Champagne. El nombre de la bebida, como sustantivo común, se adapta al español como /champaña/, grafía más aproximada al francés, pero también /champán/.
De Francia también conocemos otra gran bebida el: /coñac/, originalmente (cognac, nombre de una región). El grupo –gn en francés suena eñe, pero esa lengua no tiene el signo –ñ, como el español.
Del italiano saboreamos la voz /lasagna/, en la que gn suena eñe, por eso la hemos adaptado al español como se pronuncia: lasaña. Esto indica que el italiano no tiene el signo Ñ, pero sí el sonido.
De acuerdo a los historiadores de nuestra lengua, la Ñ apareció entre los siglos XIII y XIV. Vale anotar que junto a los signos de interrogación y entonación en el inicio de la oración, la Ñ es un rasgo distintivo de la lengua de Cervantes y Pedro Henríquez Ureña.
Por: RAFAEL PERALTA ROMERO
Rafaelperaltar@gamil.com