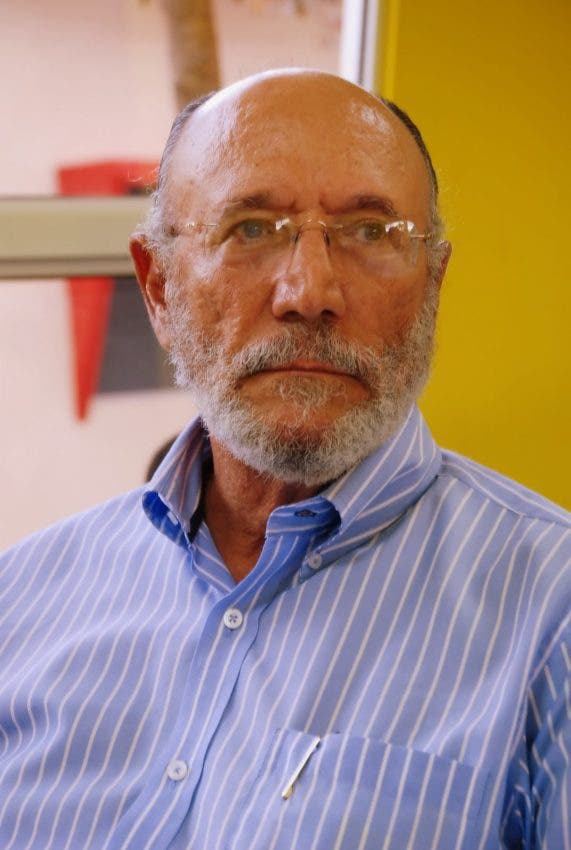Yelidá
Escucha mundo blanco / los salves de nuestros muertos / Escucha mi voz de zombi /en honor a nuestros muertos / Escucha mundo blanco / mi tifón de bestias salvajes.
—René Depestre: Cap’tain Zombi, 1967.
(2)
Y aquí, entonces, descansa la incursión de lo más negro de lo negro en lo más blanco de lo blanco: Suquiete y la extraordinaria morbidez sensual de sus dioses, y Erick y la inquietante frágil palidez de sus gnomos (interpretados metafóricamente por Hernández Franco como liliputienses).
De ahí —no puede encerrar la menor duda— que Yelidá no referencia un canto o una epopeya al mulataje, sino a la categoría histórica de una mixtura multinacional, estructurando una metáfora sobre lo binacional, cuyos resultados evade lo que René Depestre enuncia como «el papel terrorista, escandalosamente desagregador, que en nuestros países ejerce el dogma racial, tanto bajo sus formas negrófobas como bajo los más refinados disfraces» (Depestre: Saludo y despedida de la negritud. África en América Latina, 1977), que Hernández Franco implica mediante el artificio de una reproducción que se disuelve en la anécdota teogónica, reimplantando a través de lo sensual un mentís a los exégetas de la negritud en tanto que ideología-estandarte del complejo de inferioridad antillano.
Yelidá se publica en 1942, aunque podría ser que el goce evocativo para su producción viniera de más atrás, y esa fecha debe recordar el estado de guerra de Europa y las persecuciones raciales implementadas por los nazis. Es decir, el tema racial —sobre todo la expresión raza pura— era un principio, un concepto debatido diariamente.
Claro, ni el doctor Alfred Rosenberg, el ideólogo mayor de la política racial hitleriana, ni los demás ideólogos del ario-nazismo, podían comprender que cualquier teoría racial evade la responsabilidad histórica de una lectura sobre la especificidad humana y reduce las contradicciones de clase a la pigmentación de la piel, apoyándose en mitos y odios. Este marco histórico, en el que la persecución racial alcanzó su pico frenético, debió propiciar que Hernández Franco ubicara en el ser hiperbóreo —el humano con más blanca pigmentación de la piel— el opuesto de madame Suquiete, la negra haitiana descendiente de esclavos.
Desde luego, Hernández Franco no reduce a un esquema de pigmentaciones el escenario del poema. Erick es un proletario escandinavo: “En el más largo mes del año había nacido / en la pesquera choza de brea / y redes salpicada casi por las olas” (versos 5 y 6 de Un antes—, Yelidá, p.8, tercera edición por Biblioteca Taller, Santo Domingo, 1975); y Suquiete es una muchacha virgen guardada por la celestina mamaluá Clarise para un gran postor: “Madam Suquí había sido antes mamuasel Suquiete / virgen suelta por el muelle del pueblo / hecha de medianoche a toda hora / con hielo y filo de menguante turbio / grumete hembra del burdel anclado / calcinada cerámica con alma de fuente / himen preservado por el amuleto de mamaluá Clarise” (versos del 54 al 61, Otro antes, p.20).