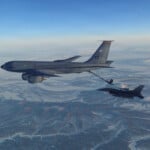Todos le reconocían como médico con potencial. A su formación, añadía atributos que perfilaban futuro promisorio. Responsable, trabajador, servicial. Ingresó como asistente de prominente cirujano y los pacientes que atendía quedaban maravillados con su trato, tanto, que no les preocupaba ser recibidos por él ante una imposibilidad del especialista.
Sus planes amorosos con su novia estaban adelantados. Alquilaron un apartamento para iniciar su vida en comunidad. Todo iba de maravilla. Lo pusieron precioso y la propietaria, residente en Estados Unidos, estaba encantada por la regularidad de la transferencia de la mensualidad y las noticias que recibía de la forma en que cuidaban su inmueble.
Una tarde se presentó un hombre de apariencia estrafalaria. Le comunicó que era hijo de la dueña y que sería el encargado de administrarlo.
El doctor confirmó con la señora la información y continuó cumpliendo igual sus compromisos. No obstante, no dejaba de sorprenderle la estampa del casero y sus diferencias con el ecuánime perfil de su mamá.
Menos de seis meses después, el señor le informó que duplicaría el alquiler. Anonadado, respondió que cómo podía explicarse un incremento de esa magnitud sin estar estipulado en el contrato suscrito. “Ese es el nuevo precio, de no estar de acuerdo, entregue el apartamento”. El médico quedó preocupado, más que por el aumento, por la anormalidad que apreciaba en la conducta de quien hablaba con tono amenazante.
Su existencia se convirtió en un infierno. Las presiones aumentaban y percibía que su vida corría peligro porque era evidente que el señor actuaba estimulado por elementos que alteraban su sistema nervioso. En varias ocasiones, hizo denuncias que poca atención merecieron de las autoridades.
Aquella noche regresaba de la clínica. Entró al estacionamiento. Lo encontró. “Hoy entregas el apartamento o te mato”. Una llave de ruedas tenía en sus manos. Trató de hablarle.
La reacción fue un lance a su cabeza que pudo esquivar. Corrió al carro. Sacó un machete comprado para limpiar el jardincito de la vivienda. Eso incrementó la ira del desquiciado.
Lo persiguió. Al alcanzarlo, el médico, sin experiencia, pero impulsado por el pánico, con fuerza que sacó no supo de dónde, le asestó un golpe en plena frente que lo derribó en el acto.
Quiso detenerle la hemorragia. Ordenó llamar al 911 y a la policía.
Cuando ambos llegaron, era tarde para salvarle la vida, pero temprano para cambiar su consultorio, por los barrotes de una prisión.