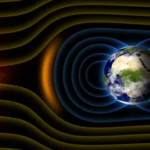Poca gentes va a los Cementerios, luces desolados sin dolientes y un poco descuidados por causa de la tormenta tropical Noel. Durante una recorridos por los cementerio de Santo Domingo Republica Dominicana. 2 de Noviembre de 2007.- Foto Pedro Sosa
Nunca olvido el momento que descubrí la existencia de la muerte, que esta vida tenía un término finito. Hay un antes y después de esta necrológica y siniestra eureka. Tal detección me marcó como individuo.
El acontecimiento sucedió en el campo; recuerdo cuando iba a pasarme las vacaciones allí, había un camposanto a escasos metros de la casa de mi abuela, tan cerca que avistaba las cruces, y cuando pasaba montado a caballo se producía en mi alma un sacudimiento instantáneo.
Visualmente me impactaban aquellas tumbas donde había individuos enterrados que como yo respiraron un aire delicioso y que también habían sostenido sueños y proyectos, pero que ya descansaban en el reposo eterno. Ah, un día seré yo uno más de ellos.
Situado, al lado del cementerio estratégicamente, estaba un negocio de un familiar de mi madre. Creo que de una tal Doña Nena, aunque el vínculo filial se me pierde en el tiempo. Era de esos establecimientos donde al parecer la pátina y el deterioro siempre han sido una constante, donde los tramos lucían semivacíos, donde al parecer el polvo y la pobreza habían tenido grata acogida. No recuerdo haber visto un cliente o alguien buscando adquirir mercancías con una devaluación que allí no se notaba, como un refresco caliente, un pan viejo. No puedo decir que vi la viveza existente en los colmados de la capital. Era un negocio, que como vecino, le quedaba a la perfección a aquel cementerio. Ambos transpiraban decadencia.
Con inevitable suspiro me detenía a observar entre aquella niebla vespertina y aquellos árboles tocados ya por el inicio virginal de la noche, las tumbas. Observaba las cruces y los montículos que ocultaban los cuerpos que debajo de la tierra empezaban a acabarse o que ya estaban totalmente acabados.
En la ciudad nunca me había pasado una experiencia similar. El cementerio para mí era una figura inexistente, y era algo muy remoto, ya que para esa época nunca había ido al de la Máximo Gómez, y éste estaba protegido por unas paredes pintadas de azules que hacían evocar cielo, vitalidad, vuelo y que no permitían visualizar las tumbas que le daban sentido al sitio. Si en la ciudad existía un discurrir con las cosas, en el campo se daba conmigo un detenerse en ellas, pues miraba los árboles, observaba las tumbas, escuchaba con atención el piar de las avecillas.
Era obligatorio tener que pasar por aquel cementerio viejo, en mi impetuoso corcel no podía tomar otro camino. Y cada vez cuando caía en la tarde, cuando ya regresaba en compañía de mi primo Pedro, tenía yo que afrontar ese hecho.
Claro, nunca le conté a nadie ese sentimiento que me provocaba pasar por el camposanto al finalizar las tardes. Era algo muy íntimo. Tenía yo que lidiar solo con aquella sensación. Un niño no podía explicarla. Un niño tan solo estaba conminado a vivirla.
La experiencia de la muerte, es como la experiencia de la sexual autocomplacencia: se está destinado inexorablemente a vivirse y sentirse en la soledad, a no compartir con nadie; es intransferible en todo sentido de la palabra. Es la medida que toman los dioses para que podamos saborearlas y padecerlas en el grado más superlativo.
A esa hora especial de la tarde también se producía un hecho que contribuía a darle un toque mágico al hecho de mi observación del camposanto: a varios kilómetros de distancia, haitianos que trabajaban en los bateyes, empezaban a hacer sonar sus tambores, y aquellos sonidos me llegaban envueltos en una onda de misterio y de extrañeza.
Aquellas manos negras, aquellas manos de la explotación, aquellos brazos encargados de la zafra, golpeaban el cuero del tambor, extraían de él un sonido que hacía que mi espíritu se sacudiera, que se fuera lejos, que más que tratar de buscar una explicación al fenómeno de la muerte, sintiera el estertor de lo desconocido.
Debo agregar que ese batey llamado Los Platanitos, para esa época ya tenía una condición: sobre él había ya empezado a caer la desgracia de la pobreza, de la quiebra económica de los ingenios azucareros. Lejos estaban ya aquellos días en que los negocios de algunos árabes proliferaran, en que los trabajadores cañeros pululaban en gran pujanza.
Ya en mi cama, me preguntaba al abrigo de la oscuridad y de una
pequeña lámpara alimentada por gas, ¿por qué se muere la gente? Pero, ese cuestionamiento más que pavor, provenía de un alma inquisitiva que pretendía adivinar qué sentido tenía la vida si uno debía algún día entregarla.
Nunca vi, sin embargo, ningún entierro. Nunca fui testigo de un cortejo fúnebre. Aquel cementerio era sólo la fachada de la muerte, la vida aún no me había puesto en la situación embarazosa de contemplar un ser amado ya muerto. No obstante ese estremecimiento y silencio que la muerte produce empezaba a sorberlos al estar en contacto a diario con aquel vetusto cementerio.
Fue años después que tendría la primera experiencia en ese sentido, cuando fueron a avisarle a mi madre que mi abuela había fallecido. Fui el primero en escuchar la noticia, la cual luego se la darían a mi madre.
Siempre evoco aquel cementerio y el arroyo que le quedaba al frente, y en el cual me bañaba. Eran las aguas de la vida, que como todas aguas se mueven siempre hacia la muerte, hacia un territorio plagado siempre de sombras.
Si hay algo más alado y triste que un cementerio al caer la tarde que alguien me lo diga. Yo, felizmente, lo ignoro. El cementerio que yo contemplaba desde mi corcel de ojos tristes estaba revestido, eso sí, de una desolación que ennoblecía secretamente mi espíritu. De los cementerios aprendí que aquello que termina hace empezar algo en nosotros, algo que nos estremece y nos hace sentir la inquietante forma de la existencia.
Ya lo sé: la muerte es un viejo capitán que un día ordena que nos subamos a su barco cuya velas soplan hacia un lugar donde la mayor aventura es la del silencio.