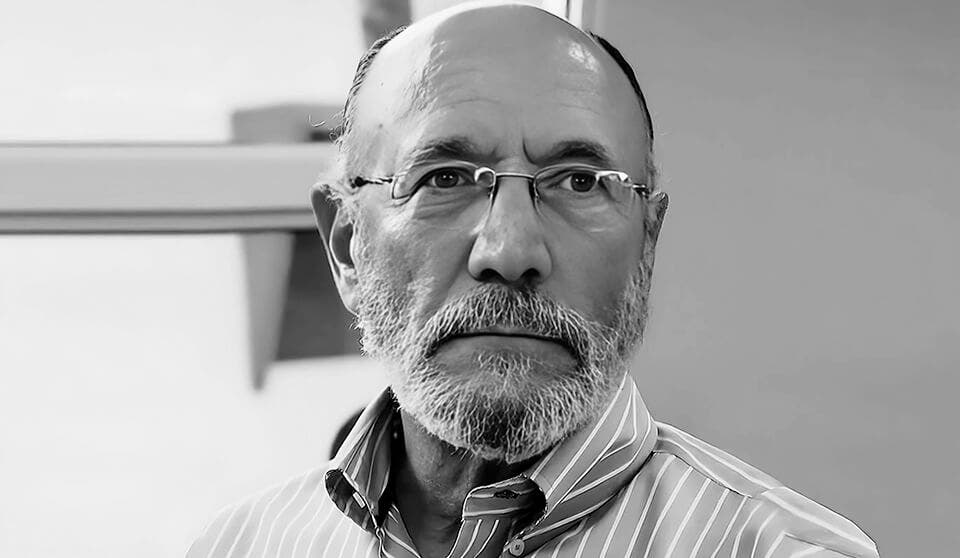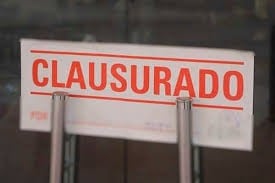Así, mecenas podría ser un individuo como Lorenzo de Médicis, el Estado como el representado por Pericles, o una corporación, como la Fundación Rockefeller en los EEUU, y E. León Jimenes, la Agencia Bella y la Fundación Corripio en nuestro país, los cuales han sido patrocinadores de premios, museos y reconocimientos ligados al arte y la literatura.
Es bueno reafirmar que el mecenazgo podría, también, responder a una estrategia en donde el discurso individual, estatal o corporativo se involucre como política a todo un sistema cultural; tal como el mecenazgo estatal establecido en México por José Vasconcelos, que amplió la responsabilidad estatal sobre el patrimonio cultural y artístico azteca, convirtiendo en obligaciones del Estado la enseñanza, la difusión y el estímulo a las artes y las ciencias; o como el ejercido durante los setenta y pico de años que operó la Unión soviética, en donde el arte y la literatura se patrocinaban con la finalidad de que obedecieran a estilos y concepciones ceñidas al estalinismo. O como el mecenazgo individual sistematizado por Solomon R. Guggenheim, a partir de 1937, y que al devenir en una fundación con su nombre, ya cuenta con varios museos en todo el mundo: en la ciudad de Nueva York, en Venecia y en la ciudad vasca de Bilbao, España.
En el mecenazgo corporativo que ejemplifiqué con la Fundación Rockefeller, en 1913, y a la que se le añadió la Fundación Conmemorativa Laura Spelman Rockefeller, en 1929, la cual había sido concebida en 1918 se auspicia la protección y promoción del arte y la literatura desde tres ópticas que podrían diferir entre sí: a) por la búsqueda de la inmortalidad individual o familiar; b) por los beneficios fiscales que se obtienen mediante la declaración de las donaciones; y c) por la búsqueda de una imagen política o social que visibilice la empresa sobre la competencia, lo cual representa cierto tipo de trepaduría y oportunismo.