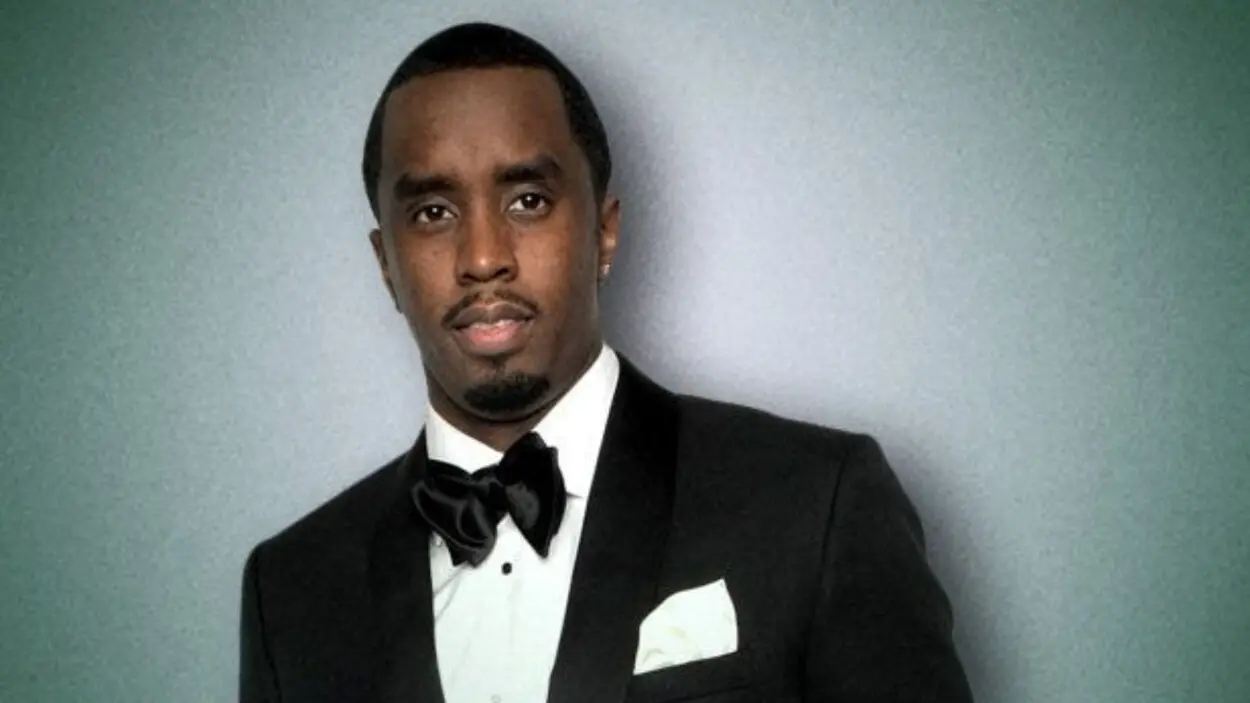Balada del salario
La Declaración Universal de Derechos Humanos consigna en el numeral 3) del Art. 23 que toda persona que trabaja tiene derecho a recibir “una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana”.
¿Cómo se explica que en la República Dominicana alrededor del 56 por ciento de los empleados del sector privado perciban ingresos salariales mensuales situados entre los 7 mil 843 pesos y 12 mil 872 pesos, cuando la llamada canasta familiar nacional de bienes y servicios supera los 28 mil pesos?.
En varias ocasiones se ha escuchado al gobernador del Banco Central de la República Dominicana, economista Héctor Valdez Albizu, manifestar que los bajos ingresos que predominan en la República Dominicana dificultan que el crecimiento sostenido de la economía, uno de los más altos de la región, “derrame” sus bondades sobre la mayor parte de la población.
Así lo dice el citado funcionario: “Si tú no pagas un salario razonable, la economía puede crecer, la productividad puede ser muy alta, pero el efecto no se derrama”, precisando que fijar un buen salario “coopera, ayuda al desenvolvimiento de la actividad económica, incrementa el gasto, incrementa la demanda, la inversión e incrementa el Producto Interno Bruto”.
Está demostrado que los salarios mínimos constituyen un indicador de cómo se ha movido el conjunto de la estructura salarial y es lógico deducir que a mayor y mejor distribución de los ingresos a través de los salarios (tanto mínimos como los que corresponden a la escala general) se genera un mayor estímulo para el crecimiento de la economía inducido por el aumento de la demanda de bienes y servicios.
Pero cuando los sueldos y salarios permanecen petrificados, mientras la inflación y la depreciación de la moneda nacional respecto del dólar se hacen presente cotidianamente, entonces se produce una pérdida real del salario nominal y, por vía de consecuencia, un deterioro de la calidad de vida de los trabajadores y empleados y sus respectivas familias.
Con sobrada razón la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sostenido: “…desde el decenio de 1980, la mayoría de los países (latinoamericanos y caribeños, dg) han experimentado una tendencia a la baja de la participación de los ingresos del trabajo, lo que significa que se ha destinado una proporción menor de la renta anual a la remuneración de la mano de obra y una proporción mayor a las rentas procedentes del capital”.
Se hace necesario que el sector privado tome conciencia de que un cambio en la política salarial podría inducir una dinámica en el crecimiento de la demanda interna, alentándose así la producción y, consecuencialmente, la productividad y los niveles de empleo y de ingresos de la población, tal como lo sugiere el profesor Saúl Escobar Toledo, profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.
Se hace necesario aplicar una política de sueldos y salarios que tienda a generar una mayor distribución de los ingresos captados por el Gobierno para incrementar de esa manera la capacidad de consumo de una gran parte de la población y contribuir así a la reducción de la pobreza laboral que estimula la migración y la informalidad en el trabajo.