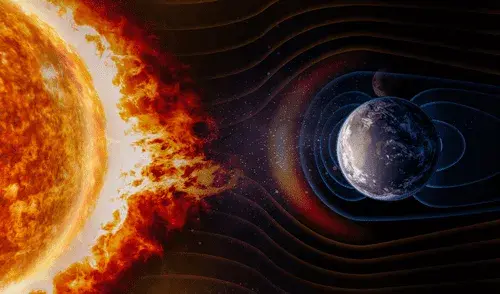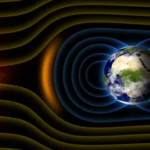Recuerdo que cuando antes de cumplir veinte años comencé a hacer ejercicios con pesas, algunas de mis camisas me quedaron apretadas.
Al mismo tiempo, el espejo me reveló que aquel pechito reducido se había ido ensanchando paulatinamente, elevando mi autoestima de joven enamoradizo.
A eso contribuyó el hecho de que la situación económica de mi familia mejoró cuando mi progenitor instaló un negocio de lavandería.
Y como era de esperar, las jornadas de masticación cotidiana se tornaron más abundantes, variadas y nutritivas.
Fue por esa circunstancia que pude reemplazar por otras nuevas las camisas que al elevarse sus mangas cuando crecieron mis hombros dejaban al descubierto parte de mis antebrazos.
Durante los años juveniles mantuve la convicción de que mis músculos mantendrían su consistencia y el buen tamaño, si continuaba ejercitándome en caso de que alcanzara la etapa geriátrica.
Pero en la medida en que me acercaba a ese periodo, me veía obligado a despojar gradualmente de libras los ejercicios, con la consiguiente reducción de mi otrora semi robusta anatomía.
Se coloca mi quinto espacio intercostal izquierdo al borde del infarto cuando recuerdo que hubo épocas en que la talla médium motivaba que sintiera las camisas muy ajustadas, y en los días que corren, las small le huyen a mi cuerpo.
Pero la peor parte del encogimiento geriátrico está relacionada con la estatura, ya que por lo menos una pulgada perdemos los que superamos la séptima década.
Lo comprobé en uno de mis chequeos médicos cuando al esperar que el facultativo me cantara un cinco siete, escuché de sus labios sonrientes un burlón cinco pies y seis pulgadas, para luego añadir: macho, usted se está encogiendo, como las telas malas cuando las lavan por primera vez.
Su “encogiendo” parecía vaticinar que mi reducción de tamaño proseguiría su curso, y poco me faltó para que le aplicara el mote de azaroso, aunque luego tuviera que emburujarme a trompadas con él.
El pleito lo hubiera echado con gusto debido a mi rabia contenida, porque el verbo pronunciado en gerundio llevaba a mi mente la imagen mía de un futuro enano.
Otro problema es que como tengo que realizar mi programa televisivo con traje, después de mi disminución corpórea, algunos me quedaban tan anchos, que mi figura generalmente erguida lucía con ellos con déficit de esbeltez.
Fue por eso que tuve que acudir a sastres expertos en reducir las tallas de esas vestimentas, así como a cambiarles las formas conocidas como cruzadas, por otras de dos y tres botones.
Desafortunadamente, estos esforzados artífices de las tijeras cobraban precios tan altos por su labor, que era casi lo mismo arreglar los sacos y pantalones, que comprarlos nuevos en tiendas.
Este cúmulo de vicisitudes gerontógenas, determinó que decidiera agregarle unas cuantas libritas al escaso número de ellas que utilizaba con mis pesas.
Como es habitual en los fisiculturistas, cada vez que finalizaba una tanda con esta nueva carga de kilos, me miraba ante los espejos para comprobar si estaban haciendo su efecto.
Pero me daba cuenta con desencanto creciente, que mis carnes no solo no aumentaban su grosor, sino que más bien parecían achicarse sin prisa, pero tampoco sin pausa.
La parte de mi anatomía que más se redujo y arrugó con la erosión geriátrica fue el cuello, por lo que alguien me aconsejó que hiciera con él combinados ejercicios especiales para su gradual disminución de pliegues gemelos de los del acordeón.
Así lo hice sin lograr ningún progreso, por lo que después de meses de movimientos pescuesiles, me resigné a permanecer hasta el fin de mis días con un cocote carente de encanto.
¡Qué pena que todos los cuellos se encojan, mientras no lo hacen todas las telas malas cuando les cae agua por vez primera!