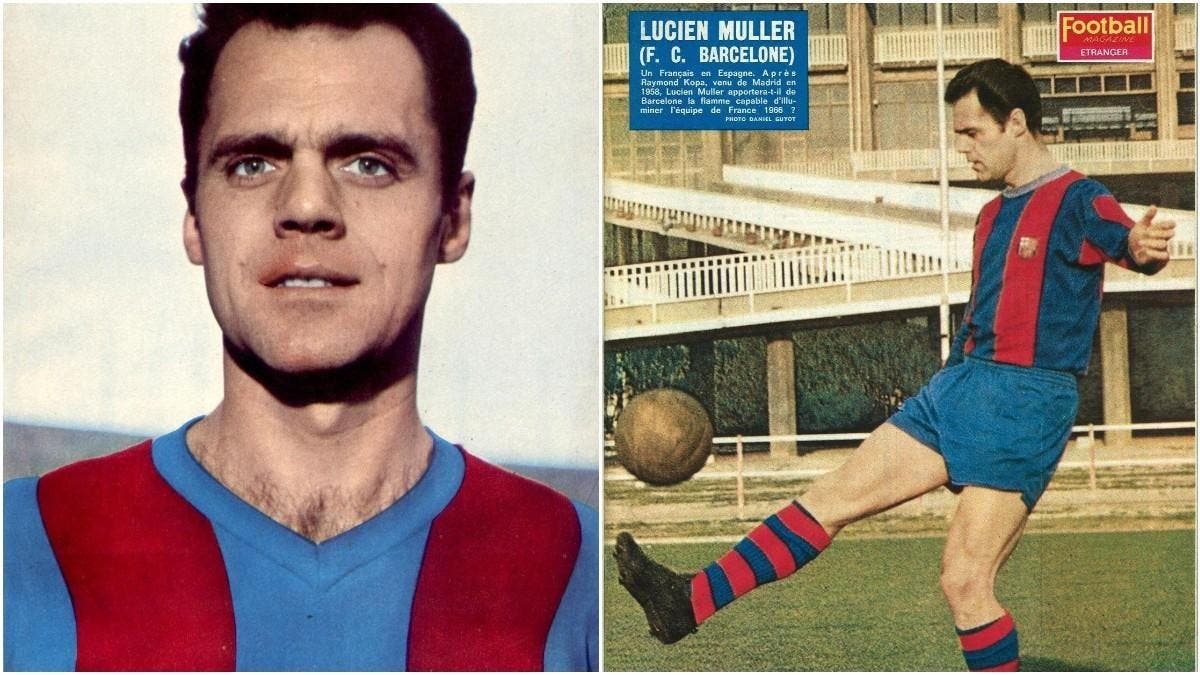La conciencia nacional se estremece de nuevo con el caso de un niño de siete años asesinado por otros cinco menores que le fracturaron la cabeza a pedradas para robarle 300 pesos que había ganado como pedigüeño en la vía pública. Ya antes la colectividad quedó conmovida con las historias de la madre asesinada a balazos por su marido en complicidad con la hija de ambos y la de la adolescente que mató de 20 puñaladas a su bisabuela, de 93 años.
Sin enterarse de leyes que prohíben el trabajo infantil, Randy Beltrán ya trabajaba como un hombre a su corta edad para ayudar al sustento de su familia. El sábado último el niño tuvo una buena jornada laboral, lo que motivó que sus compañeros, con edades entre 13 a 15 años, decidieran asesinarlo para despojarlo de 300 pesos. Fue ese un asesinato brutal como si los menores homicidas carecieran de la más mínima noción de humanidad o estuviesen formados en el entorno más salvaje en ausencia total de valores y donde la vida carece del más mínimo significado.
A la vuelta de poco tiempo, la sociedad ha sido consternada por tragedias sin referentes ni parangón, como la de la hija que convivía sexualmente por más de un lustro con su padre biológico y que convino en limpiar la sangre derramada por su madre al ser asesinada por su progenitor y después ayudar a ocultar el cadáver. ¿Qué decir de la adolescente de 14 años que infirió 20 cuchilladas a su bisabuela, la mayoría de las cuales asestadas después que la víctima había expirado, para robarle unos cuantos dólares y algunas monedas?
¿Por qué la sociedad pierde tan aceleradamente su caudal de valores éticos, morales y familiares acumulados durante siglos? Maestros, sacerdotes, psicólogos, sociólogos, psiquiatras y politólogos ofrecen respuestas diferentes y a veces divergentes.
Lo que no parece tener motivo de discusión es la imperiosa necesidad de que se legisle en la modificación del Código Penal a los fines de incrementar la severidad de las penas aflictivas e infamantes, como advertencia categórica de la sociedad de que por ningún motivo tolerará la comisión o intento de ningún tipo de crimen, sin importar quien infrinja la ley. Se requiere insertar en esa legislación penal la figura de las penas consecutivas para que el agente infractor sea condenado conforme a cada una de las infracciones perpetradas, con lo cual la sanción podría sumar decenas de años, conforme a la gravedad de cada ofensa.
Antes que cualquier receta al drama de la criminalidad, la sociedad está obligada a imponer la majestad de la ley, que debe ser severa y justa, en proporción a la gravedad de la infracción criminal. Es asunto de vida o muerte.