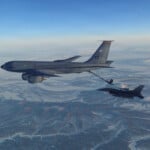Aquella joven era la sensación del pueblo. Su esbelta figura, atractivo garbo e innata picardía, hacían de ella la más apetecida de las opciones femeninas en un escenario no caracterizado por la abundancia en ese aspecto.
Estaba consciente de su cotización y manejaba ese activo con tal pericia que era la parte más interesante de su arrebatadora personalidad.
En las fiestas de disfraces del club de la ciudad, el reto de la masculinidad era descubrir detrás de cuál máscara se escudaba aquel portento de mujer que todos se disputaban. Era tan hábil la señorita que se la ingeniaba para ocultar sus armas y confundir de esa forma a los adivinadores que descartaban que una santurrona y tímida como esa disfrazada pudiese tratarse de la persona que les robaba sus sueños.
Tanto los despistaba que, al momento del despojo de las cubiertas, no podían creer que fuera ella quien había sido capaz de transformarse en la antítesis de sus auténticas características. Aquel ardid servía para incrementar su potencial de seducción.
El tiempo fue pasando y tan alta eran sus pretensiones, que ninguno de sus contemporáneos pueblerinos alcanzaba a cumplir sus requisitos.
Casi todos se resignaron y no les quedó más que suponer que se quedaría sin pareja o terminaría, por despecho, entregada en los brazos más convenientes, pero menos amados.
Al filo de su tercera década, cuando la angustia existencial se incrementaba, aquel próspero comerciante, que casi le doblaba el calendario, recién divorciado de una señora con rasgos semejantes a nuestro personaje, posó su mirada y alistó su arsenal en dirección a su objetivo. Sabía que disponía de herramientas suficientes para satisfacer sus ambiciones y se dispuso a usarlas sin reservas.
La táctica no tardó en surtir efectos. Cualquier diferencia generacional, con las consecuencias que puede implicar, quedaba soterrada por la opulencia y boato que el señor proporcionaba.
Ella se integró a sus actividades comerciales y viajaba con frecuencia a la capital, extasiada en el sillón trasero, asistida por su chofer, quien conducía un flamante automóvil, poseído por pocos en aquel entonces. El reino de la abundancia parecía no tener límites.
Pero la naturaleza siempre termina imponiéndose. Los días nunca cesan de transcurrir y estampan huellas indelebles sobre la anatomía humana.
Los achaques del suplidor llegaron más temprano de lo esperado.
Todo empezó a revertirse. Aquella encopetada diosa pasó, en un abrir y cerrar de ojos, a ejercer de enfermera improvisada.