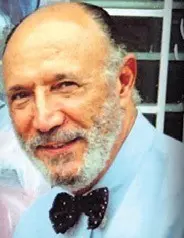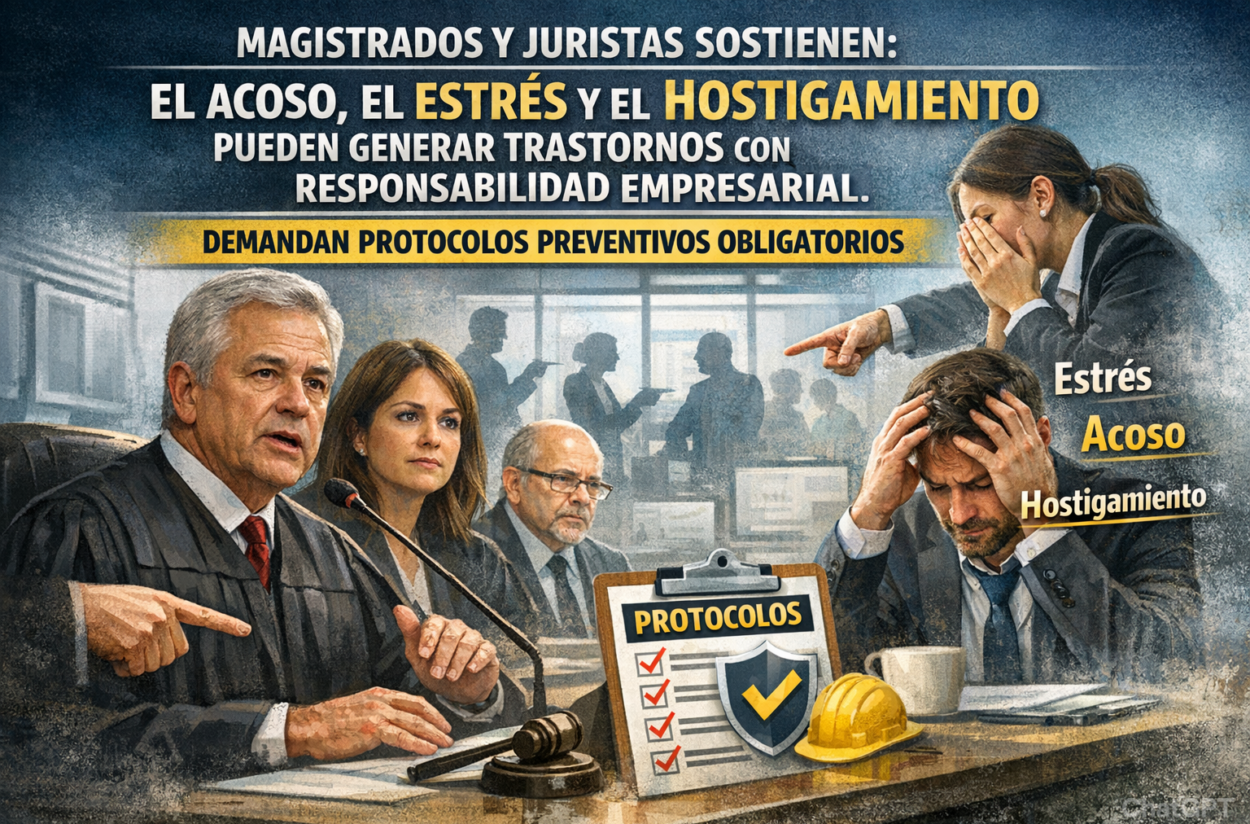1 de 4
La definición fisiológica determina que la memoria es un proceso psicológico «que sirve para almacenar y recuperar información codificada» (Soledad Ballesteros: «Memoria humana: Investigación y Teoría», 1999).
Pero, ¿es la memoria eso, así tan radicalmente? Porque si es preciso atenerse al mecanismo orgánico, entonces sí, porque como en los modelos de la cibernética, la memoria se divide en una de corto plazo —u operativa— que se encarga de excitar la sinapsis y transferir la interacción del medio ambiente al cerebro; y una de largo plazo, que es la memoria general, el gran archivo de la vida, a donde van a parar conocimientos y sentimientos como el odio, la pena, el amor y esas excusas y teatros banales que se establecen para quedar bien con los demás.
En fin, la memoria, la maravillosa memoria es registro, maleta, zafacón, de todo lo que aprendemos y gracias a ella podemos redimir los errores y reconciliarnos con nuestra propia vida.
Esa es la memoria: un registro total de nuestra existencia, la cual utilizamos para repasar lo vivido y evocar, recordar y desenterrar aquellos pasajes desafortunados de los que nos arrepentimos haber vivido; y otras, para sacarlos a flote y perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos.
Es preciso reafirmarlo: esa es la memoria, una estructura inmersa en neuronas cobijadas en lóbulos y a la cual acudimos cuando deseamos practicar un acto de evocación para volcar nuestros recuerdos en un relato, lo que Walter Benjamín, en sus «Escritos autobiográficos», definió como «ese espacio que aparece al quebrarse la temporalidad lineal y abrirse el tiempo hacia todas las direcciones, haciendo confluir pasado, presente y futuro en un remolino en el que giran el antes y el después (Walter Benjamin: «Escritos autobiográficos», 1996).
Y es por eso, precisamente, por lo que la mayoría de las llamadas memorias y crónicas autobiográficas evaden penetrar (a veces) ese «remolino» que conduce a la recordación, auxiliándose de los neurotransmisores que llevan a la memoralidad, al espacio que, al exprimirlo para extraer los recuerdos, produce una catarsis, una evacuación del alma, una compunción que duele y atormenta, iniciada en la historia con las maravillosas narraciones contadas de padres a hijos y de éstos a nietos, desde el calor del fuego tribal que evolucionó a través del pensamiento helénico, en donde los creadores de la historia la convirtieron en materia útil, como Heródoto de Halicarnaso, que se auxilió de ella y de los relatos contados por otros; o como Tucídides, que viajó al lugar de los acontecimientos para reflexionar y desdoblar la información; o como Jenofonte, que escribió apoyándose en sus recuerdos; o como los historiadores romanos Salustio, Tito Livio, Tácito y Cornelio Nepote, que a través de sus anales elaboraron relatos ajustados a las memorias propias y ajenas, hasta arribar a Cicerón, y entrar al Siglo V d. C., con San Agustín y «La ciudad de Dios», donde el texto alcanzó, mediante la apología del cristianismo, unas profundas reflexiones teológicas y filosóficas.