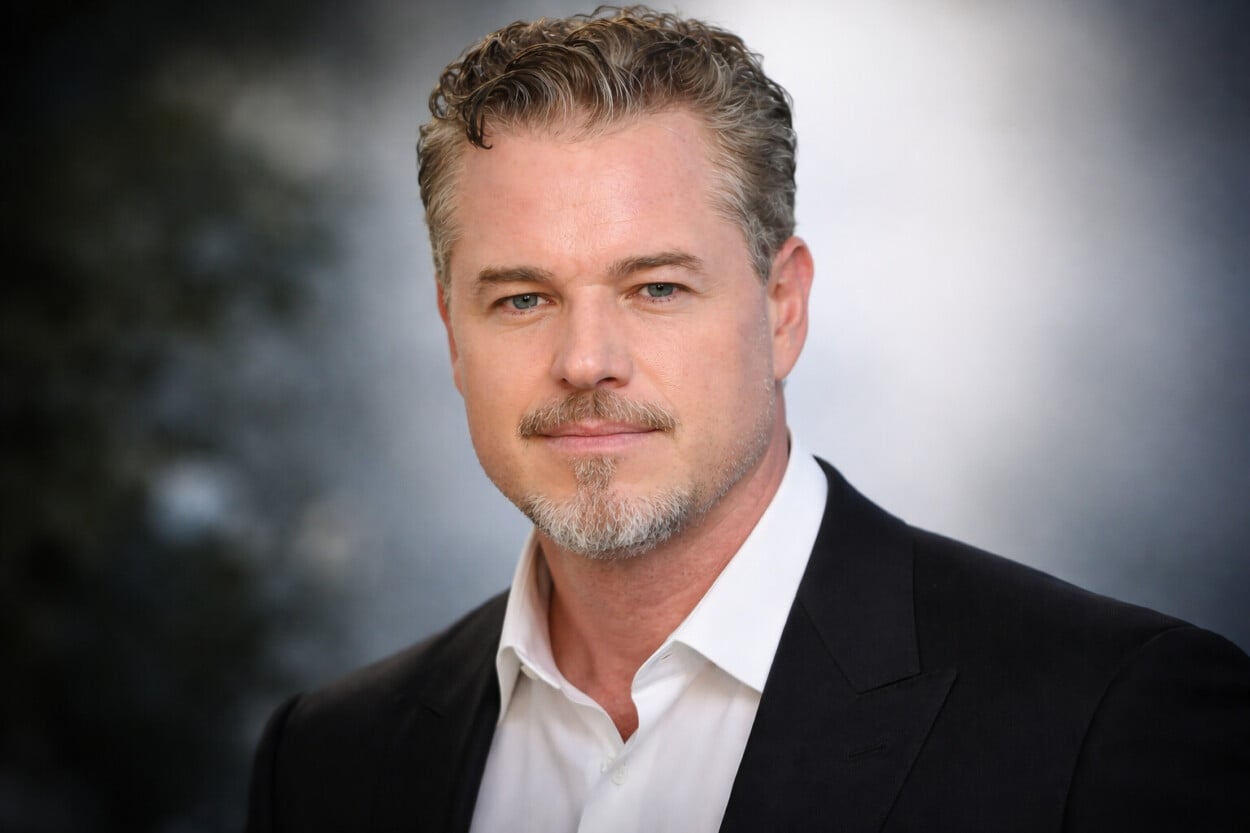5 de 5
En la República Dominicana, la figura de Cristóbal Colón ha trascendido la historia para convertirse en un símbolo cargado de ambigüedad. Ya no es solo el navegante que “descubrió” el Nuevo Mundo; en la conciencia popular y en la crítica intelectual moderna, su nombre evoca una presencia sombría, un legado de dolor y sometimiento.
En el imaginario dominicano, Colón es tanto el portador del progreso europeo como el heraldo del maleficio que inauguró el sufrimiento americano.
La asociación de Colón con lo maligno tiene raíces profundas en la reinterpretación de la historia nacional. Durante gran parte del siglo XX, la enseñanza oficial exaltaba su hazaña como un hito civilizador; sin embargo, a partir de los años sesenta y setenta, pensadores dominicanos comenzaron a replantear críticamente esa visión.

Juan Bosch, en su análisis de las estructuras de poder caribeñas, afirmaba que el legado de Colón no fue la libertad, sino la subordinación: “con Colón nació el drama de la dependencia en América, una cadena que aún arrastramos como destino histórico”. Para Bosch, el arribo del Almirante marcó el principio de un sistema político y económico que despojó a los pueblos de su autonomía espiritual.
La literatura y la tradición oral reflejan el ‘maleficio de Colón’
El historiador Franklin Franco Pichardo reforzó esa interpretación en Historia del pueblo dominicano (1993), al sostener que el descubrimiento de América fue, en realidad, “la fundación de un orden desigual, impuesto a sangre y fuego, que sembró el germen de la pobreza y la alienación en el Caribe”. En esta línea, Colón deja de ser el héroe civilizador y pasa a representar el origen de la fractura social y moral del continente.
Más allá de la historiografía, la tradición oral y la religiosidad popular dominicana han asociado a Colón con el “maleficio”. En zonas rurales, algunos relatos lo describen como un “espíritu de sombra” que trajo desgracias a la isla; otros lo vinculan con la idea de una cruz maldita que abrió las puertas al sufrimiento indígena.
Estas narraciones, transmitidas por generaciones, mezclan el mito y la historia, reflejando un sentimiento colectivo: que la llegada de Colón trajo no solo un cambio material, sino también una perturbación espiritual. En palabras de Pedro Henríquez Ureña, el Caribe ha vivido desde entonces “una lucha constante por liberarse de los fantasmas del descubrimiento”.
La literatura dominicana contemporánea también ha explorado esta dimensión simbólica. En la obra poética de Tony Raful, por ejemplo, Colón aparece como un personaje trágico, un navegante condenado por su propia ambición: Esta representación transforma al Almirante en una figura de maldición: el hombre que, al abrir un mundo, maldijo a dos continentes.
En el discurso decolonial actual, el “maleficio de Colón” se interpreta como una metáfora del trauma histórico del colonialismo. Representa la pérdida de identidad, el mestizaje forzado y la persistencia de la desigualdad estructural. Para muchos dominicanos, ese maleficio aún pesa sobre la nación: en la pobreza, la dependencia económica y la crisis de identidad cultural que atraviesa el Caribe. El sociólogo Roberto Cassá sintetiza esta idea al señalar que “el mito de Colón es el espejo invertido de nuestra historia: donde él vio promesa, nosotros reconocemos el origen del dolor”.
Así, la imagen de Colón en la República Dominicana ha pasado del pedestal al juicio simbólico. Ya no encarna la gloria imperial, sino el recordatorio de un pacto roto entre la historia y la humanidad. En el fondo, esta visión “maldita” no pretende demonizar al hombre, sino liberar a la nación del hechizo de su mito.
En esa búsqueda, la cultura dominicana ha hecho de Colón un espejo donde se reflejan sus propias sombras, y al mismo tiempo, su deseo de redención.
En los sectores populares del país evitan, por todos los medios, de mencionar el nombre de Colón y, cuando lo hacen, tocan madera y expresan zafa, una forma preventiva contra el fukú.
En el 1937, Rafael Leonidas Trujillo inició la promoción del faro a Colón y desde la entonces Ciudad Trujillo salió una escuadrilla de cuatro aviones bautizados como Santa María, La Pinta, La Niña, pilotadas por tres cubanos y la Colón por el dominicano Frank Félix Miranda, en una gira por países de Latinoamérica.
Las tres naves pilotadas por cubanos se estrellaron en los cañones del río Cali, cerca de la ciudad de Cali, Colombia, el 29 de diciembre de 1937.
Otro accidente ocurrió en 1948, bajo el gobierno de Trujillo, cuando iniciaban los trabajos la construcción del Faro a Colón, en Villa Duarte. En el momento que se ordenó la detonación de dinamita para despejar el área para el vaciado de la zapata del faro, con la detonación una roca se elevó y aplastó el vehículo del vicepresidente Jesús María Troncoso, lo que llevó a Trujillo a detener el proyecto por el temor al fucú que poseía el almirante. También se dijo que posteriormente uno de los trabajadores de la obra resultó muerto al caerse de un andamio. El presidente Joaquín retoma el proyecto en 1986 y lo termina en 1992.
Varios eventos negativos se produjeron relacionados a Colón y todavía muchos dominicanos se cuidan de no ser afectados por la presunta maldición del navegante.